DESDE LOS ESTADOS UNIDOS
El día de las elecciones
![[Img #45528]](http://eldiadezamora.es/upload/images/11_2020/3020_damaris.jpg) En unas pocas horas me iré a dormir. Sé que no dormiré bien, que despertaré a cada rato, sobresaltada, y me conectaré al teléfono que siempre descansa sobre mi mesita de noche. Hasta ahora, cuando son las 9.45 pm en la ciudad en la que vivo, todo parece indicar que Joe Biden lleva la delantera en las elecciones. Pero estoy consciente de que cuando despierte mañana, muy temprano como cada día, a eso de las 5 am, tal vez la tendencia sea otra. Y sé más: tal vez no podamos saber a ciencia cierta el resultado definitivo de estas elecciones hasta dentro de varios días, si no es que semanas.
En unas pocas horas me iré a dormir. Sé que no dormiré bien, que despertaré a cada rato, sobresaltada, y me conectaré al teléfono que siempre descansa sobre mi mesita de noche. Hasta ahora, cuando son las 9.45 pm en la ciudad en la que vivo, todo parece indicar que Joe Biden lleva la delantera en las elecciones. Pero estoy consciente de que cuando despierte mañana, muy temprano como cada día, a eso de las 5 am, tal vez la tendencia sea otra. Y sé más: tal vez no podamos saber a ciencia cierta el resultado definitivo de estas elecciones hasta dentro de varios días, si no es que semanas.
Esta es la tercera vez que voto en los Estados Unidos. Mi voto siempre ha sido demócrata. Y les he votado no tanto porque crea demasiado en su plataforma política, sino porque la otra opción me parece peor. Tengo amigos y familiares republicanos. Y siempre he respetado sus opiniones, sus inclinaciones políticas. Hay grandes políticos republicanos. John McCain es tal vez al que más he respetado. Pero en estos cuatro años me he sorprendido a mí misma añorando la época de Bush Jr., en aquella primera etapa mía en este país, cuando era una pobre estudiante que vivía prácticamente de la caridad del gobierno y de sus programas de asistencia social. Esa añoranza es apenas la muestra palpable de la incertidumbre, la vergüenza y la rabia con que he vivido estos cuatro años. De aquel respeto por los republicanos, Trump se ha encargado de hacerlo trizas.
Estados Unidos es el cuarto país al que llamo casa. Es, después de Cuba, el país en el que más he vivido. Es el segundo país donde he podido votar (el primero fue Belice). Estoy consciente de que el voto es no solo una responsabilidad, sino sobre todo un privilegio, y desde esa posición de responsabilidad y privilegio siempre que he podido he votado. Vengo originalmente de un país en el que sí, existen las votaciones, pero donde nunca hay más de un candidato en las boletas electorales. Donde no existen programas sociales y económicos que puedan ser debatidos y, por tanto, uno pueda decidir cuál considera más apropiado. En Cuba el partido (único) siempre tiene la razón, y cuando reconoce que se ha equivocado, la culpa siempre es de otro. Disentir es un verbo que no puede conjugarse en ningún tiempo verbal. La única forma de disentir no es un verbo; es un sustantivo: el exilio.
No soy una exiliada. Al menos, no lo creo. Cuando salí de Cuba no lo hice pensando en razones políticas ni ideológicas. Hoy, no podría vivir en aquella isla: no en la que abandoné con apenas 24 años; no en el desastre en que se ha convertido hasta esta fecha.
Pero a lo que vamos: esta noche dormiré sobresaltada. Tal vez mañana todos los diarios darán la noticia de quién ha resultado vencedor en estas elecciones. No se trata ni siquiera de cuál plataforma o programa político gane, sino de restaurar cierta dignidad, cierto respeto por el ser humano, por su diversidad, en este país tan diverso. Hace cuatro años, bien lo recuerdo, estaba yo en Miami para ofrecer una charla en la Universidad Internacional de la Florida justo en las fechas de las elecciones. Yo había votado anticipadamente. Mi tía y yo nos fuimos a dormir tarde, esperando por unos resultados que no llegaban, pero con la confianza de que Hillary Clinton ganaría. A eso de las tres de la madrugada desperté y corrí a ver las noticias: Donald Trump se había proclamado ganador, había obtenido la mayoría de los votos del Colegio electoral. ¿Cómo pararme delante de una audiencia académica a hablar de la influencia asiática en Cuba, cuando el destino del país acababa de ser decidido, y era un destino para el que no estaba preparada? Para el que sigo sin estarlo. Y esa pregunta: cómo justificar lo que hago, por más que ame mi trabajo, si en realidad cambia muy poco la circunstancia en la que estamos inmersos, sigue martillándome día sí y día también.
Vivo en medio del bosque, literalmente. Y mis distantes vecinos son mayormente republicanos, por más señas, trumpistas. Esta área rural, obviamente, no es muy cosmopolita. Al día siguiente de aquellas elecciones de 2016, mi esposo tuvo que sentarse con nuestras dos hijas y pedirles por favor que, si alguien las insultaba en la escuela, no respondieran, que fueran a la oficina del director e informaran pero que bajo ninguna circunstancia fueran a enfrascarse en una discusión o confrontación con nadie. Falta un dato importante: en las escuelas a las que mis hijas asistían en ese minuto, la mayor parte de los estudiantes eran blancos, y mis hijas, latinas en apariencia, en nombres y apellidos, eran dos islas a la deriva. En Miami, yo lloraba desconsolada ante la precaución de mi esposo. Y lloraba porque precisamente he andado medio mundo en busca de un hogar, de un sitio donde pueda aportar lo mejor que pueda, donde pueda hablar de lo que me enerva y de lo que me hace feliz también sin tener que sentir miedo. Cuando el miedo ha sido inoculado tan profundamente, tanto que forma parte de tu ADN, es imposible no ver señales de peligro por todas partes. Es como ese temor que siempre tengo cuando voy a cruzar la policía internacional en cualquier aeropuerto del mundo, sin importar el pasaporte con el que viaje. Un temor que me paraliza y que me hace siempre esperar lo peor. Es ese temor el que me hizo, hace apenas unas horas, ir hasta la orilla de la carretera que pasa cerca de nuestra casa y quitar la pancarta de apoyo a Biden que hemos tenido por semanas: me aterra pensar que Trump pueda ganar y los vecinos puedan tomar represalias en nuestra contra.
En 1961, cuando Fidel Castro se reunió con un grupo de escritores y artistas en la Biblioteca Nacional José Martí para delinear torpemente la política cultural que ha guiado a la revolución cubana en los años que corren hasta el presente, ese intelectual lúcido que fue Virgilio Piñera dijo: “Tengo miedo, mucho miedo”. Yo, como Virgilio, también tengo miedo de despertar mañana y encontrar un escenario político en el que Trump haya resultado ganador. Miedo, también, de que Biden gane y se desaten las furias sociales, alentadas y sostenidas desde la actual Casa Blanca.
Como siempre, el destino tiene trazado su propio camino. A fin de cuentas, Dios es un niño que sigue jugando con los dados.
Damaris Puñales-Alpízar
![[Img #45528]](http://eldiadezamora.es/upload/images/11_2020/3020_damaris.jpg) En unas pocas horas me iré a dormir. Sé que no dormiré bien, que despertaré a cada rato, sobresaltada, y me conectaré al teléfono que siempre descansa sobre mi mesita de noche. Hasta ahora, cuando son las 9.45 pm en la ciudad en la que vivo, todo parece indicar que Joe Biden lleva la delantera en las elecciones. Pero estoy consciente de que cuando despierte mañana, muy temprano como cada día, a eso de las 5 am, tal vez la tendencia sea otra. Y sé más: tal vez no podamos saber a ciencia cierta el resultado definitivo de estas elecciones hasta dentro de varios días, si no es que semanas.
En unas pocas horas me iré a dormir. Sé que no dormiré bien, que despertaré a cada rato, sobresaltada, y me conectaré al teléfono que siempre descansa sobre mi mesita de noche. Hasta ahora, cuando son las 9.45 pm en la ciudad en la que vivo, todo parece indicar que Joe Biden lleva la delantera en las elecciones. Pero estoy consciente de que cuando despierte mañana, muy temprano como cada día, a eso de las 5 am, tal vez la tendencia sea otra. Y sé más: tal vez no podamos saber a ciencia cierta el resultado definitivo de estas elecciones hasta dentro de varios días, si no es que semanas.
Esta es la tercera vez que voto en los Estados Unidos. Mi voto siempre ha sido demócrata. Y les he votado no tanto porque crea demasiado en su plataforma política, sino porque la otra opción me parece peor. Tengo amigos y familiares republicanos. Y siempre he respetado sus opiniones, sus inclinaciones políticas. Hay grandes políticos republicanos. John McCain es tal vez al que más he respetado. Pero en estos cuatro años me he sorprendido a mí misma añorando la época de Bush Jr., en aquella primera etapa mía en este país, cuando era una pobre estudiante que vivía prácticamente de la caridad del gobierno y de sus programas de asistencia social. Esa añoranza es apenas la muestra palpable de la incertidumbre, la vergüenza y la rabia con que he vivido estos cuatro años. De aquel respeto por los republicanos, Trump se ha encargado de hacerlo trizas.
Estados Unidos es el cuarto país al que llamo casa. Es, después de Cuba, el país en el que más he vivido. Es el segundo país donde he podido votar (el primero fue Belice). Estoy consciente de que el voto es no solo una responsabilidad, sino sobre todo un privilegio, y desde esa posición de responsabilidad y privilegio siempre que he podido he votado. Vengo originalmente de un país en el que sí, existen las votaciones, pero donde nunca hay más de un candidato en las boletas electorales. Donde no existen programas sociales y económicos que puedan ser debatidos y, por tanto, uno pueda decidir cuál considera más apropiado. En Cuba el partido (único) siempre tiene la razón, y cuando reconoce que se ha equivocado, la culpa siempre es de otro. Disentir es un verbo que no puede conjugarse en ningún tiempo verbal. La única forma de disentir no es un verbo; es un sustantivo: el exilio.
No soy una exiliada. Al menos, no lo creo. Cuando salí de Cuba no lo hice pensando en razones políticas ni ideológicas. Hoy, no podría vivir en aquella isla: no en la que abandoné con apenas 24 años; no en el desastre en que se ha convertido hasta esta fecha.
Pero a lo que vamos: esta noche dormiré sobresaltada. Tal vez mañana todos los diarios darán la noticia de quién ha resultado vencedor en estas elecciones. No se trata ni siquiera de cuál plataforma o programa político gane, sino de restaurar cierta dignidad, cierto respeto por el ser humano, por su diversidad, en este país tan diverso. Hace cuatro años, bien lo recuerdo, estaba yo en Miami para ofrecer una charla en la Universidad Internacional de la Florida justo en las fechas de las elecciones. Yo había votado anticipadamente. Mi tía y yo nos fuimos a dormir tarde, esperando por unos resultados que no llegaban, pero con la confianza de que Hillary Clinton ganaría. A eso de las tres de la madrugada desperté y corrí a ver las noticias: Donald Trump se había proclamado ganador, había obtenido la mayoría de los votos del Colegio electoral. ¿Cómo pararme delante de una audiencia académica a hablar de la influencia asiática en Cuba, cuando el destino del país acababa de ser decidido, y era un destino para el que no estaba preparada? Para el que sigo sin estarlo. Y esa pregunta: cómo justificar lo que hago, por más que ame mi trabajo, si en realidad cambia muy poco la circunstancia en la que estamos inmersos, sigue martillándome día sí y día también.
Vivo en medio del bosque, literalmente. Y mis distantes vecinos son mayormente republicanos, por más señas, trumpistas. Esta área rural, obviamente, no es muy cosmopolita. Al día siguiente de aquellas elecciones de 2016, mi esposo tuvo que sentarse con nuestras dos hijas y pedirles por favor que, si alguien las insultaba en la escuela, no respondieran, que fueran a la oficina del director e informaran pero que bajo ninguna circunstancia fueran a enfrascarse en una discusión o confrontación con nadie. Falta un dato importante: en las escuelas a las que mis hijas asistían en ese minuto, la mayor parte de los estudiantes eran blancos, y mis hijas, latinas en apariencia, en nombres y apellidos, eran dos islas a la deriva. En Miami, yo lloraba desconsolada ante la precaución de mi esposo. Y lloraba porque precisamente he andado medio mundo en busca de un hogar, de un sitio donde pueda aportar lo mejor que pueda, donde pueda hablar de lo que me enerva y de lo que me hace feliz también sin tener que sentir miedo. Cuando el miedo ha sido inoculado tan profundamente, tanto que forma parte de tu ADN, es imposible no ver señales de peligro por todas partes. Es como ese temor que siempre tengo cuando voy a cruzar la policía internacional en cualquier aeropuerto del mundo, sin importar el pasaporte con el que viaje. Un temor que me paraliza y que me hace siempre esperar lo peor. Es ese temor el que me hizo, hace apenas unas horas, ir hasta la orilla de la carretera que pasa cerca de nuestra casa y quitar la pancarta de apoyo a Biden que hemos tenido por semanas: me aterra pensar que Trump pueda ganar y los vecinos puedan tomar represalias en nuestra contra.
En 1961, cuando Fidel Castro se reunió con un grupo de escritores y artistas en la Biblioteca Nacional José Martí para delinear torpemente la política cultural que ha guiado a la revolución cubana en los años que corren hasta el presente, ese intelectual lúcido que fue Virgilio Piñera dijo: “Tengo miedo, mucho miedo”. Yo, como Virgilio, también tengo miedo de despertar mañana y encontrar un escenario político en el que Trump haya resultado ganador. Miedo, también, de que Biden gane y se desaten las furias sociales, alentadas y sostenidas desde la actual Casa Blanca.
Como siempre, el destino tiene trazado su propio camino. A fin de cuentas, Dios es un niño que sigue jugando con los dados.
Damaris Puñales-Alpízar




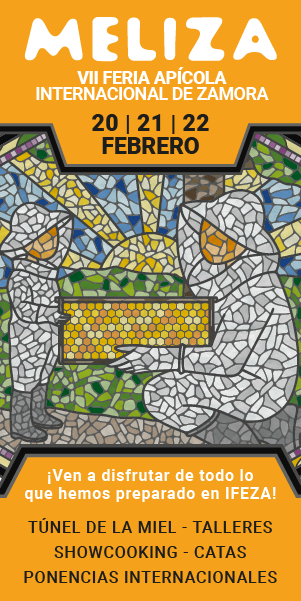















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.41