CON LOS CINCO SENTIDOS
El anillo
![[Img #49726]](https://eldiadezamora.es/upload/images/02_2021/4069_ne.jpg) Siempre se me dieron bien los estudios, no he tenido mayores problemas para lidiar con asignaturas de letras o ciencias, aunque siempre me atrajeran más las relacionadas con la lectura, la escritura, la filosofía y las artes. Pero resulta que, a raíz de la llamada para hacer una salida al encerado a resolver un ejercicio sobre logaritmos, en Segundo de BUP, me quedé bloqueada ante mis compañeros. No sé si fue miedo escénico o que no había hecho los deberes la noche anterior y para una vez que no los había hecho, pues el profesor de matemáticas debió de verme cara de culpabilidad, porque me pongo muy colorada cuando miento, y me sacó a la pizarra. Era algo cabroncete y se divertía poniendo en solfa a los alumnos, y si a los que ponía en solfa eran los más brillantes, creo que hasta se le caía la baba de placer.
Siempre se me dieron bien los estudios, no he tenido mayores problemas para lidiar con asignaturas de letras o ciencias, aunque siempre me atrajeran más las relacionadas con la lectura, la escritura, la filosofía y las artes. Pero resulta que, a raíz de la llamada para hacer una salida al encerado a resolver un ejercicio sobre logaritmos, en Segundo de BUP, me quedé bloqueada ante mis compañeros. No sé si fue miedo escénico o que no había hecho los deberes la noche anterior y para una vez que no los había hecho, pues el profesor de matemáticas debió de verme cara de culpabilidad, porque me pongo muy colorada cuando miento, y me sacó a la pizarra. Era algo cabroncete y se divertía poniendo en solfa a los alumnos, y si a los que ponía en solfa eran los más brillantes, creo que hasta se le caía la baba de placer.
Aquel trimestre no di una a derechas en la asignatura en cuestión, no pasaba del Bien “raspadete” y mi padre se empezó a preocupar. Como él, aún siendo profesor, no dominaba la materia que dábamos ese trimestre, decidió que lo más sensato sería ponerme en manos de un profesor particular. Pues bien, en el bloque contiguo al nuestro, vivía una chica que había estudiado Magisterio y que estaba preparando oposiciones para maestra de matemáticas. Mis padres hablaron con ella y como esta chica ya me conocía de verme desde pequeña por el patio (una especie de “L” asfaltada a la que, precisamente, llamábamos, asfalto, no patio…) pues dijo inmediatamente que sí, que hasta le vendrían bien a ella dos o tres horas a la semana para desconectar de los libros y conectar con una alumna y de ese modo practicar. Así fue cómo empecé a dar clases con Ana.
Su piso olía siempre a algo de comer. Mis clases comenzaban los sábados y los domingos a las 16.30 h. de la tarde, hora del café en todas las casas, también en la mía. Nos íbamos a su habitación de estudio y nos sentábamos alrededor de una mesa camilla enfundada en un hule ilustrado con un mapa de España, con todas las regiones y ciudades más importantes y los monumentos representativos de cada zona. Creo que mi abuela tenía uno igual en la mesa de la cocina del pueblo. Ana tenía el pelo corto, ojos muy vivos y no paraba de mover las manos en un gesto que se me quedó grabado. Con los dedos de su mano derecha hacía girar constantemente un anillo que llevaba puesto en el dedo anular de la mano izquierda. El anillo era como una cadeneta de plata gruesa. Un símbolo de infinito entrelazado hasta completar el círculo. Me encantaba aquel anillo. Lo miraba mientras solucionaba los problemas que me planteaba y las fórmulas de los logaritmos. Llegué a dominarlos totalmente. Hasta intentó convencerme de que cambiara mi determinación por las letras y me fuera hacia las ciencias el siguiente curso. Pero es que yo quería perder de vista los números en cuanto pudiera…En tercero de BUP ya podría dedicarme por entero a mi pasión y en ella, los números no tenían mucha cabida, más allá de lo que todos hemos de saber para poder defendernos en la vida diaria. Que yo sepa, un logaritmo no me serviría de nada después, y así ha sido. Pero el saber no ocupa lugar.
Total, que saqué muy buena nota en el último trimestre y me fui a despedir de Ana, de sus clases, para darle las gracias por haberme hecho perder el miedo a las matemáticas y el bloqueo. Antes de irme de su casa, se quitó el anillo de su mano izquierda y me lo dio “quédatelo, para recordar que eres capaz de todo si vences tus miedos, morena”. Lloré un poquito y le di un sincero abrazo. Aún somos amigas, aunque hace muchos años que no la veo. Guardo el anillo y me lo pongo muchísimo, de hecho está el pobre ya medio deformado, pero como es de plata, sólo se pone feo de vez en cuando y lo limpio y pulo con un paño y algo de bicarbonato.
Curiosamente, no recuerdo ni la cara ni el nombre del profesor de matemáticas de segundo de BUP, aquel que disfrutaba con los fallos de su clase, y yo tengo memoria fotográfica para todo. Así que es lógico deducir que los profesores que te marcan para siempre son los que te motivan y creen en ti. Los demás podrían trabajar haciendo otra cosa, qué queréis que os diga. Para ser profesor, hay que tener aptitud, sí, pero también actitud, voluntad y empatía. Son tus padres fuera de casa.
Nélida L. del Estal Sastre
![[Img #49726]](https://eldiadezamora.es/upload/images/02_2021/4069_ne.jpg) Siempre se me dieron bien los estudios, no he tenido mayores problemas para lidiar con asignaturas de letras o ciencias, aunque siempre me atrajeran más las relacionadas con la lectura, la escritura, la filosofía y las artes. Pero resulta que, a raíz de la llamada para hacer una salida al encerado a resolver un ejercicio sobre logaritmos, en Segundo de BUP, me quedé bloqueada ante mis compañeros. No sé si fue miedo escénico o que no había hecho los deberes la noche anterior y para una vez que no los había hecho, pues el profesor de matemáticas debió de verme cara de culpabilidad, porque me pongo muy colorada cuando miento, y me sacó a la pizarra. Era algo cabroncete y se divertía poniendo en solfa a los alumnos, y si a los que ponía en solfa eran los más brillantes, creo que hasta se le caía la baba de placer.
Siempre se me dieron bien los estudios, no he tenido mayores problemas para lidiar con asignaturas de letras o ciencias, aunque siempre me atrajeran más las relacionadas con la lectura, la escritura, la filosofía y las artes. Pero resulta que, a raíz de la llamada para hacer una salida al encerado a resolver un ejercicio sobre logaritmos, en Segundo de BUP, me quedé bloqueada ante mis compañeros. No sé si fue miedo escénico o que no había hecho los deberes la noche anterior y para una vez que no los había hecho, pues el profesor de matemáticas debió de verme cara de culpabilidad, porque me pongo muy colorada cuando miento, y me sacó a la pizarra. Era algo cabroncete y se divertía poniendo en solfa a los alumnos, y si a los que ponía en solfa eran los más brillantes, creo que hasta se le caía la baba de placer.
Aquel trimestre no di una a derechas en la asignatura en cuestión, no pasaba del Bien “raspadete” y mi padre se empezó a preocupar. Como él, aún siendo profesor, no dominaba la materia que dábamos ese trimestre, decidió que lo más sensato sería ponerme en manos de un profesor particular. Pues bien, en el bloque contiguo al nuestro, vivía una chica que había estudiado Magisterio y que estaba preparando oposiciones para maestra de matemáticas. Mis padres hablaron con ella y como esta chica ya me conocía de verme desde pequeña por el patio (una especie de “L” asfaltada a la que, precisamente, llamábamos, asfalto, no patio…) pues dijo inmediatamente que sí, que hasta le vendrían bien a ella dos o tres horas a la semana para desconectar de los libros y conectar con una alumna y de ese modo practicar. Así fue cómo empecé a dar clases con Ana.
Su piso olía siempre a algo de comer. Mis clases comenzaban los sábados y los domingos a las 16.30 h. de la tarde, hora del café en todas las casas, también en la mía. Nos íbamos a su habitación de estudio y nos sentábamos alrededor de una mesa camilla enfundada en un hule ilustrado con un mapa de España, con todas las regiones y ciudades más importantes y los monumentos representativos de cada zona. Creo que mi abuela tenía uno igual en la mesa de la cocina del pueblo. Ana tenía el pelo corto, ojos muy vivos y no paraba de mover las manos en un gesto que se me quedó grabado. Con los dedos de su mano derecha hacía girar constantemente un anillo que llevaba puesto en el dedo anular de la mano izquierda. El anillo era como una cadeneta de plata gruesa. Un símbolo de infinito entrelazado hasta completar el círculo. Me encantaba aquel anillo. Lo miraba mientras solucionaba los problemas que me planteaba y las fórmulas de los logaritmos. Llegué a dominarlos totalmente. Hasta intentó convencerme de que cambiara mi determinación por las letras y me fuera hacia las ciencias el siguiente curso. Pero es que yo quería perder de vista los números en cuanto pudiera…En tercero de BUP ya podría dedicarme por entero a mi pasión y en ella, los números no tenían mucha cabida, más allá de lo que todos hemos de saber para poder defendernos en la vida diaria. Que yo sepa, un logaritmo no me serviría de nada después, y así ha sido. Pero el saber no ocupa lugar.
Total, que saqué muy buena nota en el último trimestre y me fui a despedir de Ana, de sus clases, para darle las gracias por haberme hecho perder el miedo a las matemáticas y el bloqueo. Antes de irme de su casa, se quitó el anillo de su mano izquierda y me lo dio “quédatelo, para recordar que eres capaz de todo si vences tus miedos, morena”. Lloré un poquito y le di un sincero abrazo. Aún somos amigas, aunque hace muchos años que no la veo. Guardo el anillo y me lo pongo muchísimo, de hecho está el pobre ya medio deformado, pero como es de plata, sólo se pone feo de vez en cuando y lo limpio y pulo con un paño y algo de bicarbonato.
Curiosamente, no recuerdo ni la cara ni el nombre del profesor de matemáticas de segundo de BUP, aquel que disfrutaba con los fallos de su clase, y yo tengo memoria fotográfica para todo. Así que es lógico deducir que los profesores que te marcan para siempre son los que te motivan y creen en ti. Los demás podrían trabajar haciendo otra cosa, qué queréis que os diga. Para ser profesor, hay que tener aptitud, sí, pero también actitud, voluntad y empatía. Son tus padres fuera de casa.
Nélida L. del Estal Sastre












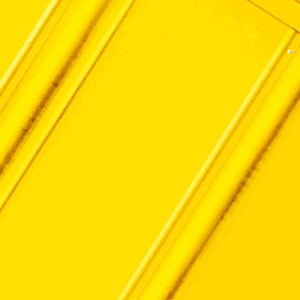














Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.38