CON LOS CINCO SENTIDOS
Esta pequeña ciudad provinciana (II)
![[Img #60117]](https://eldiadezamora.es/upload/images/12_2021/324_nelida-2.jpg) Ahora, la ciudad empedrada que me vio nacer y enamorarme perdidamente de aquella dama morena de ondulados cabellos, voluptuosa y con unas interminables piernas perfectas y contundentes, aquella que me besó hasta la campanilla por ayudarla a subir hasta su piso cajas y cajas de lencería y zapatos, aquella que revolucionó mi mundo interior y el no tan interior, se ha vuelto a cruzar en el camino de mi vida.
Ahora, la ciudad empedrada que me vio nacer y enamorarme perdidamente de aquella dama morena de ondulados cabellos, voluptuosa y con unas interminables piernas perfectas y contundentes, aquella que me besó hasta la campanilla por ayudarla a subir hasta su piso cajas y cajas de lencería y zapatos, aquella que revolucionó mi mundo interior y el no tan interior, se ha vuelto a cruzar en el camino de mi vida.
No podría haber sido mucho el tiempo de espera, porque perseguí su aroma a frutos dulces, vainilla y miel e hice de escudero protector a las puertas de su casa, con mi bicicleta unas veces, a solas y con amigos, otras tantas. Pero prefería estar solo para que nadie compartiese su visión divina, casi mariana, conmigo y mis ávidos ojos de casi hombre hecho hombre por entero, desde aquel beso que me llegó hasta las entrañas del cerebro y de lo que se encuentra por debajo de la cintura.
Soñaba día tras día con que me pidiera algo más que un beso, que me invitara desde su ventana del quinto piso, a 72 escalones, a subir con cualquier excusa, por si los curiosos murmuraban al pasar por su calle. Pero no me llamaba, ni asomaba su cara de facciones perfectas que me volvía loco y me dejaba mis noches en vela soñando con poseerla y que me poseyera como a un pelele en manos de una diosa de la magia en el lecho. La deseaba tanto, tanto que me dolía. Lo juro, era un dolor físico.
Todo hasta que un día en el que me estaba empapando por la lluvia, se apiadó de este pobre mozalbete y tapando su cabecita con una toalla, se asomó a la ventana: “sube, me tienes que ayudar con la chimenea”. Se me aceleró el corazón, ¿qué iba yo a saber de chimeneas en pleno siglo XXI viviendo en la ciudad? Pero recordé (todo lo que mis palpitaciones me dejaban en ese momento), que mi abuelo me enseñó a hacer una fogata en su chimenea de la vieja cocina para calentarnos después de una mañana veraniega y tempranera, cuidando de las vacas que tenía en su casa de campo. Así que me sentí lo suficientemente formado y preparado como para subir con total y absoluta seguridad sobre mi valía para solventar percances de esa índole y me invadió una chulería que más que nada se debía al pánico por lo desconocido y por lo que más ansiaba en este mundo terrenal. Volverla a ver. A ELLA.
Subí raudo los 72 escalones que me separaban de esa diosa. Reconozco que el corazón se me salía de la caja torácica, estaba completamente desbocado. Cuando se abrió la puerta, apareció ante mí la Venus de Milo hecha carne. Perfecta, con un par de mechones de su morena cabellera por delante de la cara como una actriz de Hollywood. Llevaba un batín corto tras el que se adivinaba un minúsculo camisón negro, es como si se acabara de levantar de la cama con frío y necesitara calor, pero no hallara la forma de encender la chimenea. El frío de la estancia hacía que su torso se me insinuara más de lo que yo pudiera resistir, desafiante, pero tenía que ser un hombre útil, luego, si acaso, llegaría mi premio como llegó aquel beso infinito que remedaba en mi imaginación a cada momento del día y de la noche.
“No funciona, algo no estoy haciendo bien”, me dijo, con su voz que era como el trino de los pájaros a mediodía, mientras fuera caía el diluvio universal, pero yo estaba con ELLA, a cubierto, con su manto de perfume a magnolias y frutas dulces, deseando volver a besar esa boca roja que me llamaba a gritos por un “bésame”. Coloqué los troncos, los papeles de periódico debajo, secos, porque los que había estaban mojados, de ahí que no prendieran, y me dispuse a encender un cálido fuego para ambos. Que nos calentase y permitiese que se deshiciera de su deshabillé negra y casi transparente porque me estaba volviendo loco.
De repente, el fuego prendió los periódicos y, acto seguido, empezó a prender también los troncos y ramitas que puse. Exclamé un suspiro de alivio, pero por dentro me sentí el macho alfa de la manada, capaz de sustentar a la prole. No me preguntéis qué se siente, lo sabéis.
Ella, azorada, se deshizo de la preocupación con una taza de café en la mano, mientras se acercaba a la chimenea a contemplar el espectáculo que el joven imberbe había creado para ella. Puso una manta de pelo grueso en el suelo, al pie de la chimenea y dejó el café a un lado, me ofreció otro que no quise, el tiempo corría y quería tenerla toda para mí sin distracción alguna. Entonces se quitó el deshabillé y me invitó a compartir la manta, para acompañarla en la visión de las llamas. Me cogió de la mano y me dijo “gracias, me salvaste por segunda vez”.
Su cuerpo sin el batín era de una perfección casi pecaminosa y prohibida. Sostén negro de encaje que dejaba entrever sus senos absolutamente simétricos. Una braguita, también negra, que era el telón que escondía el oscuro objeto de todos mis deseos. De todos.
Cuando el calor inundó la estancia, ella, ELLA, me quitó la camisa, despacio, botón a botón, luego el pantalón, donde asomaba toda mi hombría. Entonces ella se quitó suavemente, como si no te dieras cuenta y de manera natural y etérea, porque procedía del Edén, el sostén y la parte de abajo. Era una diosa. Al calor del fuego hicimos el amor tantas veces como mi ardor juvenil incipiente me permitió, hasta quedar completamente extenuado y exhausto. Ella seguía perfecta, como si un dedo de dios la hubiera tocado para colocarle el pelo y esas pestañas infinitas. Me enamoré como un tonto.
Nunca deseé tanto a una mujer, aún hoy la busco. Pero volví a mi ser femenino intentando parecerme a ella, a esa mujer que es la esencia de la femineidad, con sus tacones infinitos y sus medias con raya vertical, perfectamente colocadas, andando como si fuera por encima de una nube blanca, levitando por nuestra empedrada ciudad de Zamora. Me enamoré de la belleza. Me enamoré de ELLA.
Nélida L. del Estal Sastre
![[Img #60117]](https://eldiadezamora.es/upload/images/12_2021/324_nelida-2.jpg) Ahora, la ciudad empedrada que me vio nacer y enamorarme perdidamente de aquella dama morena de ondulados cabellos, voluptuosa y con unas interminables piernas perfectas y contundentes, aquella que me besó hasta la campanilla por ayudarla a subir hasta su piso cajas y cajas de lencería y zapatos, aquella que revolucionó mi mundo interior y el no tan interior, se ha vuelto a cruzar en el camino de mi vida.
Ahora, la ciudad empedrada que me vio nacer y enamorarme perdidamente de aquella dama morena de ondulados cabellos, voluptuosa y con unas interminables piernas perfectas y contundentes, aquella que me besó hasta la campanilla por ayudarla a subir hasta su piso cajas y cajas de lencería y zapatos, aquella que revolucionó mi mundo interior y el no tan interior, se ha vuelto a cruzar en el camino de mi vida.
No podría haber sido mucho el tiempo de espera, porque perseguí su aroma a frutos dulces, vainilla y miel e hice de escudero protector a las puertas de su casa, con mi bicicleta unas veces, a solas y con amigos, otras tantas. Pero prefería estar solo para que nadie compartiese su visión divina, casi mariana, conmigo y mis ávidos ojos de casi hombre hecho hombre por entero, desde aquel beso que me llegó hasta las entrañas del cerebro y de lo que se encuentra por debajo de la cintura.
Soñaba día tras día con que me pidiera algo más que un beso, que me invitara desde su ventana del quinto piso, a 72 escalones, a subir con cualquier excusa, por si los curiosos murmuraban al pasar por su calle. Pero no me llamaba, ni asomaba su cara de facciones perfectas que me volvía loco y me dejaba mis noches en vela soñando con poseerla y que me poseyera como a un pelele en manos de una diosa de la magia en el lecho. La deseaba tanto, tanto que me dolía. Lo juro, era un dolor físico.
Todo hasta que un día en el que me estaba empapando por la lluvia, se apiadó de este pobre mozalbete y tapando su cabecita con una toalla, se asomó a la ventana: “sube, me tienes que ayudar con la chimenea”. Se me aceleró el corazón, ¿qué iba yo a saber de chimeneas en pleno siglo XXI viviendo en la ciudad? Pero recordé (todo lo que mis palpitaciones me dejaban en ese momento), que mi abuelo me enseñó a hacer una fogata en su chimenea de la vieja cocina para calentarnos después de una mañana veraniega y tempranera, cuidando de las vacas que tenía en su casa de campo. Así que me sentí lo suficientemente formado y preparado como para subir con total y absoluta seguridad sobre mi valía para solventar percances de esa índole y me invadió una chulería que más que nada se debía al pánico por lo desconocido y por lo que más ansiaba en este mundo terrenal. Volverla a ver. A ELLA.
Subí raudo los 72 escalones que me separaban de esa diosa. Reconozco que el corazón se me salía de la caja torácica, estaba completamente desbocado. Cuando se abrió la puerta, apareció ante mí la Venus de Milo hecha carne. Perfecta, con un par de mechones de su morena cabellera por delante de la cara como una actriz de Hollywood. Llevaba un batín corto tras el que se adivinaba un minúsculo camisón negro, es como si se acabara de levantar de la cama con frío y necesitara calor, pero no hallara la forma de encender la chimenea. El frío de la estancia hacía que su torso se me insinuara más de lo que yo pudiera resistir, desafiante, pero tenía que ser un hombre útil, luego, si acaso, llegaría mi premio como llegó aquel beso infinito que remedaba en mi imaginación a cada momento del día y de la noche.
“No funciona, algo no estoy haciendo bien”, me dijo, con su voz que era como el trino de los pájaros a mediodía, mientras fuera caía el diluvio universal, pero yo estaba con ELLA, a cubierto, con su manto de perfume a magnolias y frutas dulces, deseando volver a besar esa boca roja que me llamaba a gritos por un “bésame”. Coloqué los troncos, los papeles de periódico debajo, secos, porque los que había estaban mojados, de ahí que no prendieran, y me dispuse a encender un cálido fuego para ambos. Que nos calentase y permitiese que se deshiciera de su deshabillé negra y casi transparente porque me estaba volviendo loco.
De repente, el fuego prendió los periódicos y, acto seguido, empezó a prender también los troncos y ramitas que puse. Exclamé un suspiro de alivio, pero por dentro me sentí el macho alfa de la manada, capaz de sustentar a la prole. No me preguntéis qué se siente, lo sabéis.
Ella, azorada, se deshizo de la preocupación con una taza de café en la mano, mientras se acercaba a la chimenea a contemplar el espectáculo que el joven imberbe había creado para ella. Puso una manta de pelo grueso en el suelo, al pie de la chimenea y dejó el café a un lado, me ofreció otro que no quise, el tiempo corría y quería tenerla toda para mí sin distracción alguna. Entonces se quitó el deshabillé y me invitó a compartir la manta, para acompañarla en la visión de las llamas. Me cogió de la mano y me dijo “gracias, me salvaste por segunda vez”.
Su cuerpo sin el batín era de una perfección casi pecaminosa y prohibida. Sostén negro de encaje que dejaba entrever sus senos absolutamente simétricos. Una braguita, también negra, que era el telón que escondía el oscuro objeto de todos mis deseos. De todos.
Cuando el calor inundó la estancia, ella, ELLA, me quitó la camisa, despacio, botón a botón, luego el pantalón, donde asomaba toda mi hombría. Entonces ella se quitó suavemente, como si no te dieras cuenta y de manera natural y etérea, porque procedía del Edén, el sostén y la parte de abajo. Era una diosa. Al calor del fuego hicimos el amor tantas veces como mi ardor juvenil incipiente me permitió, hasta quedar completamente extenuado y exhausto. Ella seguía perfecta, como si un dedo de dios la hubiera tocado para colocarle el pelo y esas pestañas infinitas. Me enamoré como un tonto.
Nunca deseé tanto a una mujer, aún hoy la busco. Pero volví a mi ser femenino intentando parecerme a ella, a esa mujer que es la esencia de la femineidad, con sus tacones infinitos y sus medias con raya vertical, perfectamente colocadas, andando como si fuera por encima de una nube blanca, levitando por nuestra empedrada ciudad de Zamora. Me enamoré de la belleza. Me enamoré de ELLA.
Nélida L. del Estal Sastre



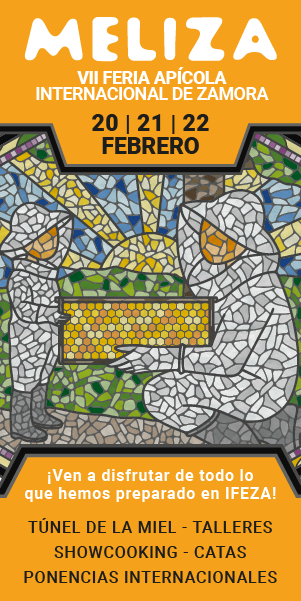
















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.213