ZAMORA
Un pobre más
Mª Soledad Martín Turiño
![[Img #79676]](https://eldiadezamora.es/upload/images/06_2023/9247_6596_soledad-1.jpg) Regresaba a casa después de un paseo nocturno para comprobar si el tórrido verano que estamos padeciendo daba un poco de tregua lejos de los edificios; por eso solía dirigirme a un parque alto que acaban de construir y que, ciertamente, resulta un alivio porque, a última hora de la tarde, corre un viento muy agradable; regresaba, digo, ya a mi barrio de siempre, casi a punto de cerrar los supermercados y las tiendas, cuando en una esquina, un hombre de color, delgadísimo, y con las facciones desencajadas, extendía la mano diciendo: “por favor, deme algo, tengo hambre”. No me hubiera extrañado porque desgraciadamente la mendicidad urbana, esa que se aposta a la entrada de comercios, iglesias, supermercados o centros comerciales es tan abundante, que casi no es noticia. Son demasiados los indigentes que abordan a los transeúntes a diario y casi todos miramos para otro lado o pasamos de largo sin dar nada, porque son demasiadas las personas necesitadas y a todos no se puede socorrer (este es el argumento que más escucho).
Regresaba a casa después de un paseo nocturno para comprobar si el tórrido verano que estamos padeciendo daba un poco de tregua lejos de los edificios; por eso solía dirigirme a un parque alto que acaban de construir y que, ciertamente, resulta un alivio porque, a última hora de la tarde, corre un viento muy agradable; regresaba, digo, ya a mi barrio de siempre, casi a punto de cerrar los supermercados y las tiendas, cuando en una esquina, un hombre de color, delgadísimo, y con las facciones desencajadas, extendía la mano diciendo: “por favor, deme algo, tengo hambre”. No me hubiera extrañado porque desgraciadamente la mendicidad urbana, esa que se aposta a la entrada de comercios, iglesias, supermercados o centros comerciales es tan abundante, que casi no es noticia. Son demasiados los indigentes que abordan a los transeúntes a diario y casi todos miramos para otro lado o pasamos de largo sin dar nada, porque son demasiadas las personas necesitadas y a todos no se puede socorrer (este es el argumento que más escucho).
No obstante, aquel hombre me llamó la atención por el gesto de desolación y por aquella declaración tan explícita de urgente necesidad. Sin pensarlo, entré a la tienda y salí con una bolsa repleta de comida para aliviar el apremiante deseo de algo tan básico como alimentarse. Le alargué la bolsa, la tomo entre sus manos y me miró con sorpresa; luego la abrió y, sin mediar palabra, se echó a llorar. Me sentí tan mal que no podía irme sin hacer algo. Le tomé del brazo, intenté calmarle un poco y, entre sollozos, aquel hombre me dijo que llevaba dos días apostado en aquella esquina y solo había recibido monedas por un total de dos euros con los que había resistido.
Estaba falto de fuerzas, sin esperanzas, sin apegos, solo en esta ingente ciudad que le había cerrado la esperanza de par en par. Comprobé que tenía heridas en los pies porque el calzado que llevaba no era de su número, y le propuse llamar a una ambulancia para que le atendiera; después le di la dirección de una iglesia cercana donde Cáritas hacía una encomiable labor dando ropa y comida a la gente necesitada; además conocía la existencia de una trabajadora social que controlaba las necesidades de muchos habitantes de la calle. A todo asintió, como un muñeco roto, sin voluntad.
La ambulancia llegó a los pocos minutos y, mientras tanto, un grupo de gente sin nada mejor que hacer se arremolinó para curiosear y opinar sobre la situación. Se lo llevaron y me miró con agradecimiento, no sin antes tomar mi mano y, al apretarla, darme las gracias.
Llegué a casa y continué mi vida de rutina, aunque valorando mucho más la comida que ponía en la mesa, o el bienestar de disfrutar de tantas cosas de las que otros carecían.
No volví a verle hasta unos días después. Tenía mejor aspecto, vestía correctamente y calzaba unas cómodas zapatillas deportivas. Cuando le vi, le pregunté cómo se encontraba y solo accedió a reiterarme las gracias y entregarme una pieza de madera que había tallado durante los días que estuvo ingresado en el hospital. Al salir, Cáritas le había proporcionado la ropa que llevaba y la posibilidad de un plato diario de comida; consiguiéndole también hacer pequeños trabajos como chico para todo en una tienda de comestibles que precisaba ayuda intermitente, y ayudaba a los parroquianos a llevar el carro de la compra a casa o acercarlo al coche. Con esas pequeñas tareas sobrevivía honradamente.
Me dijo que se había apostado en la misma esquina donde le vi hasta encontrarme para darme de nuevo las gracias, porque de no haber sido por mi ayuda, no sabía qué hubiera sido de él.
Regresé esa tarde contenta a casa. Cuando miré mis manos, un pequeño trozo de madera había adquirido la forma de un ángel; supongo que él me vio de ese modo; pero yo, cada vez que observo esa burda escultura que considero un pequeño tesoro, solo siento un punzante dolor porque aquel hombre había recuperado una dignidad que nunca debió perder.
Sigo viendo muchos mendicantes como aquella persona que nunca me dijo su nombre; sigo viendo como al final del día gente necesitada abre los cubos de basura y hurga entre ellos para conseguir un poco de comida que llevarse a casa; veo que las colas del hambre cada vez son más largas y siento que todo es una enorme mentira; que vivimos en diferentes mundos, aunque todos formemos parte del mismo; que nos instruyen y manipulan para pasar de largo y no manifestarnos ante quien debe resolver estas situaciones, que son los poderes públicos y no hacen nada porque no quieren incluir a estas personas que malviven de los restos de los demás. La iglesia debería intervenir también, pero están tan elevados, que este tipo de situaciones mundanas, aunque sean tan graves, no les llegan a tocar ni el dobladillo de la sotana.
Cuando empiecen los debates de los candidatos ante las próximas elecciones, me gustaría saber si algún político ha pensado en los marginados, en los inadaptados, en los que no tienen medios para seguir adelante, en aquellos que engrosan las filas para que les den un poco de comida y así sobrevivir otro día; porque sería un tema interesante para poner remedio.
La política debe ocuparse de los problemas de la gente, y este punto de vista: la marginalidad, los que carecen de todo, los hombres y mujeres –a veces también niños- que escarban entre los cubos de basura para conseguir la base de su sustento, son también ciudadanos, aunque sea de segunda e incluso de tercera; por eso a ellos se les debe proteger, para que todos seamos un poco más iguales.
![[Img #79676]](https://eldiadezamora.es/upload/images/06_2023/9247_6596_soledad-1.jpg) Regresaba a casa después de un paseo nocturno para comprobar si el tórrido verano que estamos padeciendo daba un poco de tregua lejos de los edificios; por eso solía dirigirme a un parque alto que acaban de construir y que, ciertamente, resulta un alivio porque, a última hora de la tarde, corre un viento muy agradable; regresaba, digo, ya a mi barrio de siempre, casi a punto de cerrar los supermercados y las tiendas, cuando en una esquina, un hombre de color, delgadísimo, y con las facciones desencajadas, extendía la mano diciendo: “por favor, deme algo, tengo hambre”. No me hubiera extrañado porque desgraciadamente la mendicidad urbana, esa que se aposta a la entrada de comercios, iglesias, supermercados o centros comerciales es tan abundante, que casi no es noticia. Son demasiados los indigentes que abordan a los transeúntes a diario y casi todos miramos para otro lado o pasamos de largo sin dar nada, porque son demasiadas las personas necesitadas y a todos no se puede socorrer (este es el argumento que más escucho).
Regresaba a casa después de un paseo nocturno para comprobar si el tórrido verano que estamos padeciendo daba un poco de tregua lejos de los edificios; por eso solía dirigirme a un parque alto que acaban de construir y que, ciertamente, resulta un alivio porque, a última hora de la tarde, corre un viento muy agradable; regresaba, digo, ya a mi barrio de siempre, casi a punto de cerrar los supermercados y las tiendas, cuando en una esquina, un hombre de color, delgadísimo, y con las facciones desencajadas, extendía la mano diciendo: “por favor, deme algo, tengo hambre”. No me hubiera extrañado porque desgraciadamente la mendicidad urbana, esa que se aposta a la entrada de comercios, iglesias, supermercados o centros comerciales es tan abundante, que casi no es noticia. Son demasiados los indigentes que abordan a los transeúntes a diario y casi todos miramos para otro lado o pasamos de largo sin dar nada, porque son demasiadas las personas necesitadas y a todos no se puede socorrer (este es el argumento que más escucho).
No obstante, aquel hombre me llamó la atención por el gesto de desolación y por aquella declaración tan explícita de urgente necesidad. Sin pensarlo, entré a la tienda y salí con una bolsa repleta de comida para aliviar el apremiante deseo de algo tan básico como alimentarse. Le alargué la bolsa, la tomo entre sus manos y me miró con sorpresa; luego la abrió y, sin mediar palabra, se echó a llorar. Me sentí tan mal que no podía irme sin hacer algo. Le tomé del brazo, intenté calmarle un poco y, entre sollozos, aquel hombre me dijo que llevaba dos días apostado en aquella esquina y solo había recibido monedas por un total de dos euros con los que había resistido.
Estaba falto de fuerzas, sin esperanzas, sin apegos, solo en esta ingente ciudad que le había cerrado la esperanza de par en par. Comprobé que tenía heridas en los pies porque el calzado que llevaba no era de su número, y le propuse llamar a una ambulancia para que le atendiera; después le di la dirección de una iglesia cercana donde Cáritas hacía una encomiable labor dando ropa y comida a la gente necesitada; además conocía la existencia de una trabajadora social que controlaba las necesidades de muchos habitantes de la calle. A todo asintió, como un muñeco roto, sin voluntad.
La ambulancia llegó a los pocos minutos y, mientras tanto, un grupo de gente sin nada mejor que hacer se arremolinó para curiosear y opinar sobre la situación. Se lo llevaron y me miró con agradecimiento, no sin antes tomar mi mano y, al apretarla, darme las gracias.
Llegué a casa y continué mi vida de rutina, aunque valorando mucho más la comida que ponía en la mesa, o el bienestar de disfrutar de tantas cosas de las que otros carecían.
No volví a verle hasta unos días después. Tenía mejor aspecto, vestía correctamente y calzaba unas cómodas zapatillas deportivas. Cuando le vi, le pregunté cómo se encontraba y solo accedió a reiterarme las gracias y entregarme una pieza de madera que había tallado durante los días que estuvo ingresado en el hospital. Al salir, Cáritas le había proporcionado la ropa que llevaba y la posibilidad de un plato diario de comida; consiguiéndole también hacer pequeños trabajos como chico para todo en una tienda de comestibles que precisaba ayuda intermitente, y ayudaba a los parroquianos a llevar el carro de la compra a casa o acercarlo al coche. Con esas pequeñas tareas sobrevivía honradamente.
Me dijo que se había apostado en la misma esquina donde le vi hasta encontrarme para darme de nuevo las gracias, porque de no haber sido por mi ayuda, no sabía qué hubiera sido de él.
Regresé esa tarde contenta a casa. Cuando miré mis manos, un pequeño trozo de madera había adquirido la forma de un ángel; supongo que él me vio de ese modo; pero yo, cada vez que observo esa burda escultura que considero un pequeño tesoro, solo siento un punzante dolor porque aquel hombre había recuperado una dignidad que nunca debió perder.
Sigo viendo muchos mendicantes como aquella persona que nunca me dijo su nombre; sigo viendo como al final del día gente necesitada abre los cubos de basura y hurga entre ellos para conseguir un poco de comida que llevarse a casa; veo que las colas del hambre cada vez son más largas y siento que todo es una enorme mentira; que vivimos en diferentes mundos, aunque todos formemos parte del mismo; que nos instruyen y manipulan para pasar de largo y no manifestarnos ante quien debe resolver estas situaciones, que son los poderes públicos y no hacen nada porque no quieren incluir a estas personas que malviven de los restos de los demás. La iglesia debería intervenir también, pero están tan elevados, que este tipo de situaciones mundanas, aunque sean tan graves, no les llegan a tocar ni el dobladillo de la sotana.
Cuando empiecen los debates de los candidatos ante las próximas elecciones, me gustaría saber si algún político ha pensado en los marginados, en los inadaptados, en los que no tienen medios para seguir adelante, en aquellos que engrosan las filas para que les den un poco de comida y así sobrevivir otro día; porque sería un tema interesante para poner remedio.
La política debe ocuparse de los problemas de la gente, y este punto de vista: la marginalidad, los que carecen de todo, los hombres y mujeres –a veces también niños- que escarban entre los cubos de basura para conseguir la base de su sustento, son también ciudadanos, aunque sea de segunda e incluso de tercera; por eso a ellos se les debe proteger, para que todos seamos un poco más iguales.



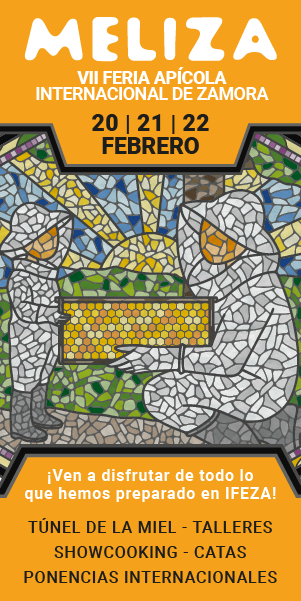














Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.213