ZAMORANA
Un zamorano más
Mº Soledad Martín Turiño
![[Img #81390]](https://eldiadezamora.es/upload/images/08_2023/3915_6596_soledad-1.jpg)
Abre cada mañana la ventana que le conecta con el exterior para expulsar su soledad, se acerca torpemente y disfruta con la vista ya aprendida de un pedazo de iglesia, la trasera de Santiago el Burgo, un templo románico ubicado en el centro de Zamora cuya denominación se debe a que perteneció en su día a la jurisdicción del arzobispado de Santiago de Compostela, siendo la única iglesia de la ciudad, junto con la catedral, que conserva su distribución original de tres naves de diferente altura, divididas en cuatro tramos.
Esas características arquitectónicas la hacen única y, tal vez por eso, y por estar en pleno centro de la ciudad, aquella otra mañana hace más de treinta años, Eusebio se decidió a comprar un piso pequeño justo en la parte de atrás de dicha iglesia, en una callejuela estrecha que deja ver un pedacito de la calle de Santa Clara y el edificio de la Subdelegación del Gobierno tras una enorme explanada que lo hace aún más imponente.
Al principio Eusebio salía cada mañana temprano, antes de que abrieran los comercios y daba un paseo solitario por las calles principales de la ciudad, enfundado en un grueso gabán y tocado con una gorra en invierno, o vistiendo un atuendo más ligero acompañado de su inseparable sombrero Panamá en verano. Era conocido por su carácter amable, elegante y, a la vez, discreto. Gustaba de tomar el aperitivo en una terraza y por la tarde acudía puntualmente al Casino donde se encontraba con viejos amigos para departir sobre temas variados, ya fuera política, historia, ciencia y algún cuchicheo sabroso de los muchos que corrían por la ciudad.
Eusebio había nacido en Zamora, donde regresó una vez jubilado tras un largo espacio de tiempo en tierras norteñas. Allí desarrolló su profesión y ahora se dedicaba a escribir alguna columna en el periódico local, o a continuar proyectos de libros que tenía en su mente y, poco a poco, desgranaba en papel con su vieja pluma, porque él no era amigo de ordenador; escribía a mano, siempre con tinta verde (esa era una de sus peculiaridades), y una caligrafía primorosa. Así transcurría su vida: despacio, gozando de la soledad de su casa, del aislamiento que le proporcionaba el adentrarse en Valorio o en los vericuetos del castillo y perderse lejos de la gente, dejándose llevar por una vida a su medida: comía cuando tenía necesidad, dormía lo que el cuerpo le pedía y había desechado todas y cada una de las normas y horarios que se había visto obligado a seguir durante su larga etapa profesional.
Eusebio se había acostumbrado a vivir solo, nunca se casó y ya no le quedaba familia; así que el residir en una ciudad como Zamora que sería su último refugio, le resultaba un grato cobijo porque tenía muchos y buenos amigos con quienes compartir el tiempo.
Sin embargo, su vida cambió de pronto, llego esa época ineludible que es la ancianidad y apareció de improviso con toda su cohorte de síntomas: decadencia manifiesta, dolores musculares, pérdida de visión, apatía, dependencia…. Todo aquello, en fin, que había visto tantas veces en otros y a lo que ahora debía enfrentarse para continuar viviendo. Contrató una mujer que le atendiera en su casa; cuando ya no pudo caminar, pese a resistirse, se vio obligado a utilizar una silla de ruedas para desplazarse; le operaron de la vista, pero la intervención no fue bien y perdió casi por completo la visión de un ojo. Así las cosas, con la tristeza instalada en su alma, se levantaba cada mañana para contemplar aquellos muros de piedra vecinos de Santiago el Burgo aprendiendo cada resquicio, las huellas de cada humedad, cada centímetro de la altura de los contrafuertes; pero, sobre todo, miraba absorto ese pedacito de Santa Clara por donde transcurría la vida sin él.
Poco a poco el declive físico le impedía vivir solo. Los amigos acudían a verle y cambiaban el Casino por la tertulia en su casa. Aquello duró un tiempo, pero cuando llegó el invierno Eusebio fue consciente de que debía tomar una decisión. Su malestar hizo mella acometiéndole dolores que ya no controlaba y no era suficiente la ayuda de aquella buena mujer que se esmeraba por cuidarle día y noche.
Al cabo de unos días vendió el piso y entró en una residencia. Era la mejor decisión, aunque no la más grata para él. Al principio sus viejos amigos continuaron visitándole, pero poco a poco, dejaron de hacerlo porque ellos también empezaban a sufrir los síntomas de la edad. Conoció a algunos internos con quienes estableció una rutina de charla y compañía en los lugares comunes de la residencia destinados al ocio.
Una tarde, Eusebio no se levantó de su siesta y permaneció plácidamente dormido, con sus manos aferradas a unas fotografías en las que se veía la trasera de una iglesia y un gran edificio al fondo desde un ángulo de una ventana.
![[Img #81390]](https://eldiadezamora.es/upload/images/08_2023/3915_6596_soledad-1.jpg)
Abre cada mañana la ventana que le conecta con el exterior para expulsar su soledad, se acerca torpemente y disfruta con la vista ya aprendida de un pedazo de iglesia, la trasera de Santiago el Burgo, un templo románico ubicado en el centro de Zamora cuya denominación se debe a que perteneció en su día a la jurisdicción del arzobispado de Santiago de Compostela, siendo la única iglesia de la ciudad, junto con la catedral, que conserva su distribución original de tres naves de diferente altura, divididas en cuatro tramos.
Esas características arquitectónicas la hacen única y, tal vez por eso, y por estar en pleno centro de la ciudad, aquella otra mañana hace más de treinta años, Eusebio se decidió a comprar un piso pequeño justo en la parte de atrás de dicha iglesia, en una callejuela estrecha que deja ver un pedacito de la calle de Santa Clara y el edificio de la Subdelegación del Gobierno tras una enorme explanada que lo hace aún más imponente.
Al principio Eusebio salía cada mañana temprano, antes de que abrieran los comercios y daba un paseo solitario por las calles principales de la ciudad, enfundado en un grueso gabán y tocado con una gorra en invierno, o vistiendo un atuendo más ligero acompañado de su inseparable sombrero Panamá en verano. Era conocido por su carácter amable, elegante y, a la vez, discreto. Gustaba de tomar el aperitivo en una terraza y por la tarde acudía puntualmente al Casino donde se encontraba con viejos amigos para departir sobre temas variados, ya fuera política, historia, ciencia y algún cuchicheo sabroso de los muchos que corrían por la ciudad.
Eusebio había nacido en Zamora, donde regresó una vez jubilado tras un largo espacio de tiempo en tierras norteñas. Allí desarrolló su profesión y ahora se dedicaba a escribir alguna columna en el periódico local, o a continuar proyectos de libros que tenía en su mente y, poco a poco, desgranaba en papel con su vieja pluma, porque él no era amigo de ordenador; escribía a mano, siempre con tinta verde (esa era una de sus peculiaridades), y una caligrafía primorosa. Así transcurría su vida: despacio, gozando de la soledad de su casa, del aislamiento que le proporcionaba el adentrarse en Valorio o en los vericuetos del castillo y perderse lejos de la gente, dejándose llevar por una vida a su medida: comía cuando tenía necesidad, dormía lo que el cuerpo le pedía y había desechado todas y cada una de las normas y horarios que se había visto obligado a seguir durante su larga etapa profesional.
Eusebio se había acostumbrado a vivir solo, nunca se casó y ya no le quedaba familia; así que el residir en una ciudad como Zamora que sería su último refugio, le resultaba un grato cobijo porque tenía muchos y buenos amigos con quienes compartir el tiempo.
Sin embargo, su vida cambió de pronto, llego esa época ineludible que es la ancianidad y apareció de improviso con toda su cohorte de síntomas: decadencia manifiesta, dolores musculares, pérdida de visión, apatía, dependencia…. Todo aquello, en fin, que había visto tantas veces en otros y a lo que ahora debía enfrentarse para continuar viviendo. Contrató una mujer que le atendiera en su casa; cuando ya no pudo caminar, pese a resistirse, se vio obligado a utilizar una silla de ruedas para desplazarse; le operaron de la vista, pero la intervención no fue bien y perdió casi por completo la visión de un ojo. Así las cosas, con la tristeza instalada en su alma, se levantaba cada mañana para contemplar aquellos muros de piedra vecinos de Santiago el Burgo aprendiendo cada resquicio, las huellas de cada humedad, cada centímetro de la altura de los contrafuertes; pero, sobre todo, miraba absorto ese pedacito de Santa Clara por donde transcurría la vida sin él.
Poco a poco el declive físico le impedía vivir solo. Los amigos acudían a verle y cambiaban el Casino por la tertulia en su casa. Aquello duró un tiempo, pero cuando llegó el invierno Eusebio fue consciente de que debía tomar una decisión. Su malestar hizo mella acometiéndole dolores que ya no controlaba y no era suficiente la ayuda de aquella buena mujer que se esmeraba por cuidarle día y noche.
Al cabo de unos días vendió el piso y entró en una residencia. Era la mejor decisión, aunque no la más grata para él. Al principio sus viejos amigos continuaron visitándole, pero poco a poco, dejaron de hacerlo porque ellos también empezaban a sufrir los síntomas de la edad. Conoció a algunos internos con quienes estableció una rutina de charla y compañía en los lugares comunes de la residencia destinados al ocio.
Una tarde, Eusebio no se levantó de su siesta y permaneció plácidamente dormido, con sus manos aferradas a unas fotografías en las que se veía la trasera de una iglesia y un gran edificio al fondo desde un ángulo de una ventana.



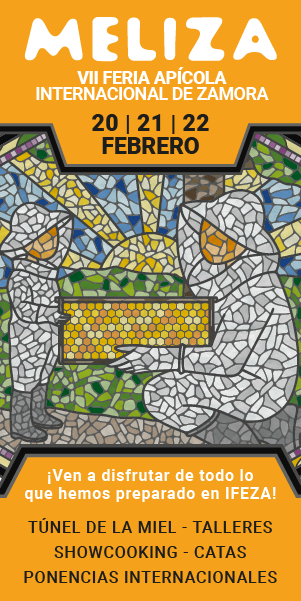
















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.213