ZAMORANA
La soledad del alma
Mº Soledad Martín Turiño
![[Img #84519]](https://eldiadezamora.es/upload/images/12_2023/863_6596_soledad-1.jpg)
“La soledad que atenaza el alma, que provoca lágrimas dolientes plagadas de pena; esa soledad de la que se lamentaba Borges cuando clamaba: “estoy solo y no hay nadie en el espejo”, ese desierto yermo de cariño y falto de esperanza que, en algún momento de la vida, a todos nos asalta; esa, es la soledad que yo siento”.
De este modo se expresaba un exprofesor de lengua y literatura por quien siempre sentí un aprecio especial, cuando fui a visitarle al asilo (así lo llamaba él; no residencia, sino asilo). Aquel hombre, ahora de edad avanzada, que pasaba las horas en el jardín de ese lugar donde, por circunstancias del destino, residía; tenía, en cambio, la misma mente prodigiosa que me cautivó en mis años de instituto. Puede decirse que marcó mi vida desde que escuché de sus labios las obras literarias de los grandes escritores, la pasión con la que recitaba la poesía, el interés que demostraba por cada comentario que hacían sus alumnos. Era una persona que sobresalía del resto de profesores porque no pretendía ganarse a sus estudiantes por las típicas estrategias facilonas de ser amigable y risueño con ellos; él era diferente: serio, de porte distinguido, alto, erguido, elegante…; acudía a clase con una cartera de piel marrón de la que extraía libros interesantes que nos recomendaba leer y nos destapaba un mundo pleno y apasionante, o nos elevaba el espíritu cuando hablaba de poesía.
Aquellos muchachos jovenzuelos que íbamos a comernos el mundo, éramos, sin embargo, almas inocentes en las que un profesor que supiera el oficio, sabía inculcarnos su asignatura con un contagioso entusiasmo. Por supuesto, tuvo muchos detractores, sobre todo entre aquellos alumnos más díscolos que se burlaban de él y sus maneras.
Tras el instituto, le perdí la pista y dejé de verle durante mucho tiempo, porque mi existencia empezaba a expandirse en un proyecto de vida en el que aquella formaba parte de una etapa pasada; no obstante, cuando habían transcurrido ya muchos años, en una reunión fortuita de antiguos alumnos que incluía comida, puesta al día de nuestras vida y cotilleos varios, surgió su nombre: don Fermín, y alguien nos contó su paradero, que había enviudado, no tuvo hijos y ahora residía en un hogar de ancianos. Confieso que me conmovió su historia y propuse que le hiciéramos una visita; no hubo mucha respuesta por parte de los demás, pero me propuse ir a saludarle en algún momento.
Un día que me invitaron a dar una charla en la ciudad donde residía, me pareció la oportunidad perfecta para ir a verle. Al principio no me reconoció ya que su vista fallaba, pero después comprobé que la memoria seguía intacta. Hablamos durante horas, recordando su etapa de profesor, agradeciéndole la impronta que causó en mi vida y apenándome cuando me contó las vicisitudes que le habían llevado hasta allí, y que ya conocía por los compañeros.
La tarde llegaba a su fin en aquel mes de septiembre que alumbraba la llegada del otoño. Le llamaron para cenar y él, sonriendo, me dijo:
- Aquí tenemos que obedecer, hay horas para todo. La vida puede ser fácil si te dejas llevar, porque evitan que pienses; mi desgracia es que no puedo dejar de pensar.
Me conmovió hasta las lágrimas, le abracé antes de irme y me despedí de él con un nudo en la garganta, prometiéndome a mí misma volver a verle.
He pensado mucho desde entonces en el concepto de soledad que la RAE define en sus tres acepciones como: “carencia voluntaria o involuntaria de compañía”; “lugar desierto o tierra no habitada”; y “pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo”. Curiosamente los tres significados encajan perfectamente con lo que el viejo profesor sentía, como si hubieran sido definidas a su medida.
![[Img #84519]](https://eldiadezamora.es/upload/images/12_2023/863_6596_soledad-1.jpg)
“La soledad que atenaza el alma, que provoca lágrimas dolientes plagadas de pena; esa soledad de la que se lamentaba Borges cuando clamaba: “estoy solo y no hay nadie en el espejo”, ese desierto yermo de cariño y falto de esperanza que, en algún momento de la vida, a todos nos asalta; esa, es la soledad que yo siento”.
De este modo se expresaba un exprofesor de lengua y literatura por quien siempre sentí un aprecio especial, cuando fui a visitarle al asilo (así lo llamaba él; no residencia, sino asilo). Aquel hombre, ahora de edad avanzada, que pasaba las horas en el jardín de ese lugar donde, por circunstancias del destino, residía; tenía, en cambio, la misma mente prodigiosa que me cautivó en mis años de instituto. Puede decirse que marcó mi vida desde que escuché de sus labios las obras literarias de los grandes escritores, la pasión con la que recitaba la poesía, el interés que demostraba por cada comentario que hacían sus alumnos. Era una persona que sobresalía del resto de profesores porque no pretendía ganarse a sus estudiantes por las típicas estrategias facilonas de ser amigable y risueño con ellos; él era diferente: serio, de porte distinguido, alto, erguido, elegante…; acudía a clase con una cartera de piel marrón de la que extraía libros interesantes que nos recomendaba leer y nos destapaba un mundo pleno y apasionante, o nos elevaba el espíritu cuando hablaba de poesía.
Aquellos muchachos jovenzuelos que íbamos a comernos el mundo, éramos, sin embargo, almas inocentes en las que un profesor que supiera el oficio, sabía inculcarnos su asignatura con un contagioso entusiasmo. Por supuesto, tuvo muchos detractores, sobre todo entre aquellos alumnos más díscolos que se burlaban de él y sus maneras.
Tras el instituto, le perdí la pista y dejé de verle durante mucho tiempo, porque mi existencia empezaba a expandirse en un proyecto de vida en el que aquella formaba parte de una etapa pasada; no obstante, cuando habían transcurrido ya muchos años, en una reunión fortuita de antiguos alumnos que incluía comida, puesta al día de nuestras vida y cotilleos varios, surgió su nombre: don Fermín, y alguien nos contó su paradero, que había enviudado, no tuvo hijos y ahora residía en un hogar de ancianos. Confieso que me conmovió su historia y propuse que le hiciéramos una visita; no hubo mucha respuesta por parte de los demás, pero me propuse ir a saludarle en algún momento.
Un día que me invitaron a dar una charla en la ciudad donde residía, me pareció la oportunidad perfecta para ir a verle. Al principio no me reconoció ya que su vista fallaba, pero después comprobé que la memoria seguía intacta. Hablamos durante horas, recordando su etapa de profesor, agradeciéndole la impronta que causó en mi vida y apenándome cuando me contó las vicisitudes que le habían llevado hasta allí, y que ya conocía por los compañeros.
La tarde llegaba a su fin en aquel mes de septiembre que alumbraba la llegada del otoño. Le llamaron para cenar y él, sonriendo, me dijo:
- Aquí tenemos que obedecer, hay horas para todo. La vida puede ser fácil si te dejas llevar, porque evitan que pienses; mi desgracia es que no puedo dejar de pensar.
Me conmovió hasta las lágrimas, le abracé antes de irme y me despedí de él con un nudo en la garganta, prometiéndome a mí misma volver a verle.
He pensado mucho desde entonces en el concepto de soledad que la RAE define en sus tres acepciones como: “carencia voluntaria o involuntaria de compañía”; “lugar desierto o tierra no habitada”; y “pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo”. Curiosamente los tres significados encajan perfectamente con lo que el viejo profesor sentía, como si hubieran sido definidas a su medida.



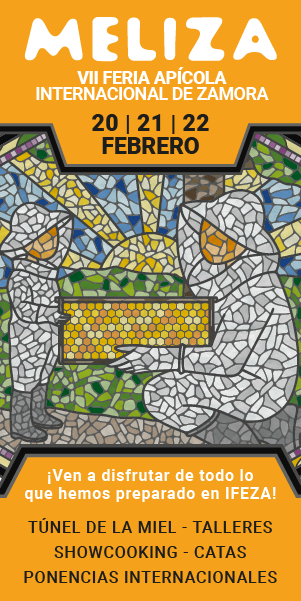
















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.213