ZAMORANA
Alma de poeta
![[Img #91454]](https://eldiadezamora.es/upload/images/09_2024/6882_sol.jpg) Si alguien pregunta qué vale la pena en la vida, cualquiera podría contestar: el dinero, el amor, la amistad, la salud… y una larga serie de respuestas que serían todas correctas; sin embargo, su espíritu era fuego intenso, le abrasaba el alma y la conciencia y no se sentía a gusto con nada. Detestaba lo material (tal vez porque tenía todo lo que se puede desear), añoraba un amor verdadero que desde hacía años suplió por una amistad casi perfecta; y pese a que los achaques propios de la edad formaban parte de su persona, aún no le tenían impedido; pero llevaba escrito en su rostro un enorme dolor.
Si alguien pregunta qué vale la pena en la vida, cualquiera podría contestar: el dinero, el amor, la amistad, la salud… y una larga serie de respuestas que serían todas correctas; sin embargo, su espíritu era fuego intenso, le abrasaba el alma y la conciencia y no se sentía a gusto con nada. Detestaba lo material (tal vez porque tenía todo lo que se puede desear), añoraba un amor verdadero que desde hacía años suplió por una amistad casi perfecta; y pese a que los achaques propios de la edad formaban parte de su persona, aún no le tenían impedido; pero llevaba escrito en su rostro un enorme dolor.
Era un poeta; alguien que estaba por encima de lo racional y se permitía habitar únicamente el mundo de las sensaciones, de los sentimientos, de las emociones. Habitar en esa ciudad era algo tan simple como comer o dormir; solo actos obligados que formaban parte de lo físico; era el sentimiento de trascendencia y de espiritualidad que le invadía, lo que ocupaba su tiempo.
La gente que le observaba caminar, con la mirada baja, perdido en sus propios pensamientos, ajeno completamente a la realidad. De vez en cuando dibujaba en el aire algo parecido a una silueta ¡quién sabe qué podría ser!, farfullando algo imperceptible y seguía su camino.
Tenía un par de amigos con los que solía reunirse para tratar de lo humano (poco) y de lo divino (casi todo el tiempo); jugaban con la metafísica, la poesía, la filosofía, la astronomía y mataban las horas anidando en un universo paralelo que les envolvía para, al final de la tarde ya de anochecida, darse de bruces con la realidad y regresar cada uno a su casa.
Era un poeta, aunque sus versos resultaban incomprensibles; formaban parte de una retahíla de pensamientos inconexos donde mencionaba al destino, a un dios, al recuerdo, a la fugacidad del tiempo… y de aquellas palabras se desprendía una nostalgia desconocida de algo que sólo él sentía.
Solía ir al pueblo para visitar a su madre, una anciana de pelo blanco como la nieve, que le conocía mejor que nadie. Se abrazaban en silencio y sentados uno frente al otro, aquel día la madre se atrevió a preguntar:
“Hijo, lo tienes todo para ser feliz y, sin embargo, siempre andas con cara triste. ¿qué te falta?”
Pregunta importante para quien, observando desde fuera tan solo una apariencia, sospecha el origen de tal pesadumbre. Aquella mujer conocía la languidez de su hijo desde niño, comprendió que era diferente a los otros y siempre le mimó un poco más. Le comprendía, le disculpaba ante los demás y sufría por no verle feliz. Sin embargo, cada vez que la visitaba, en un momento determinado de la tarde, como si fuera tocado por un rayo de realidad, su carácter cambiaba. Se convertía de pronto en un hombre comunicativo, cariñoso, encantador, feliz. Entonces, su madre, con una sonrisa que le iluminaba el rostro, le tomaba la mano y escuchaba embelesada. Él le desgranaba, como en una historia, sus cosas, su vida terrenal, su cotidianidad; nada que ver con su estado habitual. Así permanecían dos o tres horas hasta que se marchaba. Cuando llegaba ese momento, la madre le besaba la frente y le susurraba un apenas audible: “gracias, hijo”.
Al poeta, nada más traspasar el umbral de la casa materna, le cambiaba el ánimo y volvía a ser la persona melancólica y ausente de siempre, sin emociones, distante; pero entonces, giraba la cabeza y agitaba la mano a modo de despedida a su madre que permanecía en la puerta de su casa contemplando la marcha del hijo mientras dos gruesas lágrimas resbalaban por sus mejillas.
Mª Soledad Martín Turiño
![[Img #91454]](https://eldiadezamora.es/upload/images/09_2024/6882_sol.jpg) Si alguien pregunta qué vale la pena en la vida, cualquiera podría contestar: el dinero, el amor, la amistad, la salud… y una larga serie de respuestas que serían todas correctas; sin embargo, su espíritu era fuego intenso, le abrasaba el alma y la conciencia y no se sentía a gusto con nada. Detestaba lo material (tal vez porque tenía todo lo que se puede desear), añoraba un amor verdadero que desde hacía años suplió por una amistad casi perfecta; y pese a que los achaques propios de la edad formaban parte de su persona, aún no le tenían impedido; pero llevaba escrito en su rostro un enorme dolor.
Si alguien pregunta qué vale la pena en la vida, cualquiera podría contestar: el dinero, el amor, la amistad, la salud… y una larga serie de respuestas que serían todas correctas; sin embargo, su espíritu era fuego intenso, le abrasaba el alma y la conciencia y no se sentía a gusto con nada. Detestaba lo material (tal vez porque tenía todo lo que se puede desear), añoraba un amor verdadero que desde hacía años suplió por una amistad casi perfecta; y pese a que los achaques propios de la edad formaban parte de su persona, aún no le tenían impedido; pero llevaba escrito en su rostro un enorme dolor.
Era un poeta; alguien que estaba por encima de lo racional y se permitía habitar únicamente el mundo de las sensaciones, de los sentimientos, de las emociones. Habitar en esa ciudad era algo tan simple como comer o dormir; solo actos obligados que formaban parte de lo físico; era el sentimiento de trascendencia y de espiritualidad que le invadía, lo que ocupaba su tiempo.
La gente que le observaba caminar, con la mirada baja, perdido en sus propios pensamientos, ajeno completamente a la realidad. De vez en cuando dibujaba en el aire algo parecido a una silueta ¡quién sabe qué podría ser!, farfullando algo imperceptible y seguía su camino.
Tenía un par de amigos con los que solía reunirse para tratar de lo humano (poco) y de lo divino (casi todo el tiempo); jugaban con la metafísica, la poesía, la filosofía, la astronomía y mataban las horas anidando en un universo paralelo que les envolvía para, al final de la tarde ya de anochecida, darse de bruces con la realidad y regresar cada uno a su casa.
Era un poeta, aunque sus versos resultaban incomprensibles; formaban parte de una retahíla de pensamientos inconexos donde mencionaba al destino, a un dios, al recuerdo, a la fugacidad del tiempo… y de aquellas palabras se desprendía una nostalgia desconocida de algo que sólo él sentía.
Solía ir al pueblo para visitar a su madre, una anciana de pelo blanco como la nieve, que le conocía mejor que nadie. Se abrazaban en silencio y sentados uno frente al otro, aquel día la madre se atrevió a preguntar:
“Hijo, lo tienes todo para ser feliz y, sin embargo, siempre andas con cara triste. ¿qué te falta?”
Pregunta importante para quien, observando desde fuera tan solo una apariencia, sospecha el origen de tal pesadumbre. Aquella mujer conocía la languidez de su hijo desde niño, comprendió que era diferente a los otros y siempre le mimó un poco más. Le comprendía, le disculpaba ante los demás y sufría por no verle feliz. Sin embargo, cada vez que la visitaba, en un momento determinado de la tarde, como si fuera tocado por un rayo de realidad, su carácter cambiaba. Se convertía de pronto en un hombre comunicativo, cariñoso, encantador, feliz. Entonces, su madre, con una sonrisa que le iluminaba el rostro, le tomaba la mano y escuchaba embelesada. Él le desgranaba, como en una historia, sus cosas, su vida terrenal, su cotidianidad; nada que ver con su estado habitual. Así permanecían dos o tres horas hasta que se marchaba. Cuando llegaba ese momento, la madre le besaba la frente y le susurraba un apenas audible: “gracias, hijo”.
Al poeta, nada más traspasar el umbral de la casa materna, le cambiaba el ánimo y volvía a ser la persona melancólica y ausente de siempre, sin emociones, distante; pero entonces, giraba la cabeza y agitaba la mano a modo de despedida a su madre que permanecía en la puerta de su casa contemplando la marcha del hijo mientras dos gruesas lágrimas resbalaban por sus mejillas.
Mª Soledad Martín Turiño



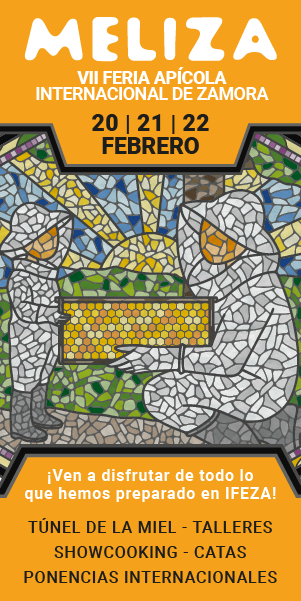















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.213