TRADICIONES
Día de difuntos
Ya estamos al borde de noviembre. En él, desde hace ya ni se sabe, la gratitud se viste de flores y velas y va a los cementerios. Es la gratitud la que nos lleva hasta allí. Gratitud hacia quienes nos dieron la vida, hacia quienes enlazaron sus sangres con las nuestras o compartieron el pan de la amistad en la misma mesa. Gratitud hacia quienes sembraron en nosotros la maravilla de la palabra y nos enseñaron todos los mundos de antes y de ahora. Gratitud hacia quienes nos acompañaron en un trecho del camino, en el trabajo, las aficiones y hasta las penas y la muerte nos los apartó de él tan temprano.
Las gratitudes no caducan nunca pero la carne sí. En estas fechas, volvemos la vista y los pasos a esos lugares en los que un día dejamos una parte de nuestro corazón ceñido en la misma tierra, bajo la misma lápida, a la sombra de la cruz que cobija sus huesos o cenizas. Pero esas muestras de gratitud, centradas siempre en estos días de otoño ya maduro, se ven este año disminuidas, limitadas por ley. Es inevitable, entre tanta confusión con el virus campando a sus anchas, que la visita multitudinaria en estos días a los cementerios se acompase para que no sea una aportación aún mayor a las dramáticas estadísticas que marcan esta nueva y trágica invasión bárbara. Es natural. Y se debe cumplir. En pura verdad, los muertos seguirán allí después de esta tragedia, sus sepulturas no tienen calendarios ni relojes.
Es duro pero, ¿quién hubiera imaginado que la visita al cementerio iba a ser reglada alguna vez? ¿En qué mente cabía la idea de tener que contemplar sepelios casi clandestinos, tres familiares por muerto y los demás en la distancia? ¿Cuántos muertos se han ido sin otras despedidas que la mirada y consuelo de sus ángeles custodios, los sanitarios, tan lejos de su hogar y de sus hijos? ¿Cuántas agonías se han quedado sin manos y sin besos? Son cuadros patéticos pero reales por culpa de esta maldita peste.
En estos meses, alrededor de la muerte, se han vivido escenas desoladoras, impresionantes, en hospitales, residencias, templos y cementerios. "¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos!", se lamentaba Gustavo Adolfo Bécquer en su natural melancolía. Y es verdad. Aunque esa cicatriz de la soledad sea ahora, con esta enorme desgracia, una herida más grande y dolorosa. Sepelios graves y solitarios, a escondidas casi, muertes selladas en las UCIS sin un adiós al final de tanto sufrimiento, tanatorios vacíos de pésames, soledades en los pasillos que antes ocupaban los abrazos y alrededor de los ataúdes que antes besaban tantas flores. Responsos e hisopos sellados de prisa y corriendo. Campanas calladas en los pueblos. Sobrecogedoras estampas que se han repetido en tantos lugares y han acentuado aún más esos dolorosos adioses.
Y ahora, bajo el yugo de esta pandemia, ¿cuántas sepulturas quedarán sin flores en estos días? ¿Cuántas tumbas no tendrán la mano que las lave del paso de los años y las libere de las impurezas que la naturaleza posó en ellas? El confinamiento, la imposibilidad de viajar, harán inevitable la ausencia de flores en muchas sepulturas. Más no debe importarnos, de verdad. Si lo hacemos cada año como un rito inerte o forzado, una costumbre más, será mejor la ausencia que la hipocresía. Si no nos mueve la gratitud hacia ellos, no perdamos el tiempo ni arriesguemos la salud. Porque lo fundamental es que el olvido, y sobre todo la ingratitud, no arranquen nunca sus nombres de nuestra memoria, más allá de que se borren unas letras, se distingan unos números o caigan unas cruces en los brazos de la ruina. Lo sustancial es que les mantengamos vivos en el corazón, a salvo de olvidos y de negaciones, más allá de los cementerios donde se guardan sus huesos, custodiados por la enramada altivez de los cipreses.
Luis Felipe Delgado de Castro
Ya estamos al borde de noviembre. En él, desde hace ya ni se sabe, la gratitud se viste de flores y velas y va a los cementerios. Es la gratitud la que nos lleva hasta allí. Gratitud hacia quienes nos dieron la vida, hacia quienes enlazaron sus sangres con las nuestras o compartieron el pan de la amistad en la misma mesa. Gratitud hacia quienes sembraron en nosotros la maravilla de la palabra y nos enseñaron todos los mundos de antes y de ahora. Gratitud hacia quienes nos acompañaron en un trecho del camino, en el trabajo, las aficiones y hasta las penas y la muerte nos los apartó de él tan temprano.
Las gratitudes no caducan nunca pero la carne sí. En estas fechas, volvemos la vista y los pasos a esos lugares en los que un día dejamos una parte de nuestro corazón ceñido en la misma tierra, bajo la misma lápida, a la sombra de la cruz que cobija sus huesos o cenizas. Pero esas muestras de gratitud, centradas siempre en estos días de otoño ya maduro, se ven este año disminuidas, limitadas por ley. Es inevitable, entre tanta confusión con el virus campando a sus anchas, que la visita multitudinaria en estos días a los cementerios se acompase para que no sea una aportación aún mayor a las dramáticas estadísticas que marcan esta nueva y trágica invasión bárbara. Es natural. Y se debe cumplir. En pura verdad, los muertos seguirán allí después de esta tragedia, sus sepulturas no tienen calendarios ni relojes.
Es duro pero, ¿quién hubiera imaginado que la visita al cementerio iba a ser reglada alguna vez? ¿En qué mente cabía la idea de tener que contemplar sepelios casi clandestinos, tres familiares por muerto y los demás en la distancia? ¿Cuántos muertos se han ido sin otras despedidas que la mirada y consuelo de sus ángeles custodios, los sanitarios, tan lejos de su hogar y de sus hijos? ¿Cuántas agonías se han quedado sin manos y sin besos? Son cuadros patéticos pero reales por culpa de esta maldita peste.
En estos meses, alrededor de la muerte, se han vivido escenas desoladoras, impresionantes, en hospitales, residencias, templos y cementerios. "¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos!", se lamentaba Gustavo Adolfo Bécquer en su natural melancolía. Y es verdad. Aunque esa cicatriz de la soledad sea ahora, con esta enorme desgracia, una herida más grande y dolorosa. Sepelios graves y solitarios, a escondidas casi, muertes selladas en las UCIS sin un adiós al final de tanto sufrimiento, tanatorios vacíos de pésames, soledades en los pasillos que antes ocupaban los abrazos y alrededor de los ataúdes que antes besaban tantas flores. Responsos e hisopos sellados de prisa y corriendo. Campanas calladas en los pueblos. Sobrecogedoras estampas que se han repetido en tantos lugares y han acentuado aún más esos dolorosos adioses.
Y ahora, bajo el yugo de esta pandemia, ¿cuántas sepulturas quedarán sin flores en estos días? ¿Cuántas tumbas no tendrán la mano que las lave del paso de los años y las libere de las impurezas que la naturaleza posó en ellas? El confinamiento, la imposibilidad de viajar, harán inevitable la ausencia de flores en muchas sepulturas. Más no debe importarnos, de verdad. Si lo hacemos cada año como un rito inerte o forzado, una costumbre más, será mejor la ausencia que la hipocresía. Si no nos mueve la gratitud hacia ellos, no perdamos el tiempo ni arriesguemos la salud. Porque lo fundamental es que el olvido, y sobre todo la ingratitud, no arranquen nunca sus nombres de nuestra memoria, más allá de que se borren unas letras, se distingan unos números o caigan unas cruces en los brazos de la ruina. Lo sustancial es que les mantengamos vivos en el corazón, a salvo de olvidos y de negaciones, más allá de los cementerios donde se guardan sus huesos, custodiados por la enramada altivez de los cipreses.
Luis Felipe Delgado de Castro






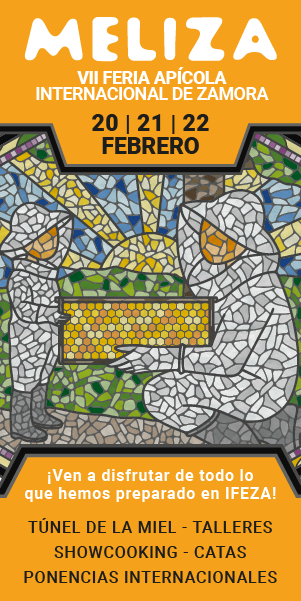















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.41