CON LOS CINCO SENTIDOS
Ni olvido ni perdón
![[Img #49833]](https://eldiadezamora.es/upload/images/02_2021/4505_ne.jpg) Cuando era pequeña, viví en un pueblo que me gustaba, era algo gris en sus construcciones y clima y tenía un monte muy verdoso con charcas donde mis hermanos y yo cogíamos “sapaburus”, renacuajos que luego llevábamos en una bolsa con agua, para tenerlos en casa hasta que se hicieran algo más grandes. Error. Todos se nos morían, no sabíamos de qué se alimentaban y esas cositas transparentes y rápidas, acababan parando en seco su corta y circular andadura en un barreño en el patio. Allí, en aquel pueblo, hice amigos y mis padres, también. De hecho creo que, para mis padres, supuso un hecho traumático tener que abandonar aquellas tierras porque las amistades que forjaron eran de las buenas, de las de “para siempre”. También tenía por aquellos lares a tíos y primos, emigrados como nosotros para encontrar un futuro más prometedor.
Cuando era pequeña, viví en un pueblo que me gustaba, era algo gris en sus construcciones y clima y tenía un monte muy verdoso con charcas donde mis hermanos y yo cogíamos “sapaburus”, renacuajos que luego llevábamos en una bolsa con agua, para tenerlos en casa hasta que se hicieran algo más grandes. Error. Todos se nos morían, no sabíamos de qué se alimentaban y esas cositas transparentes y rápidas, acababan parando en seco su corta y circular andadura en un barreño en el patio. Allí, en aquel pueblo, hice amigos y mis padres, también. De hecho creo que, para mis padres, supuso un hecho traumático tener que abandonar aquellas tierras porque las amistades que forjaron eran de las buenas, de las de “para siempre”. También tenía por aquellos lares a tíos y primos, emigrados como nosotros para encontrar un futuro más prometedor.
Desde Zamora, recién terminada la carrera de Magisterio y también recién casado, destinaron a mi padre al País Vasco. Los primeros destinos de los Profesores y de los Guardias Civiles eran siempre al País Vasco, porque allí queridos, allí no quería ir ni dios. Pues resulta que estuvieron casi 25 años. Todos los hermanos nacimos en aquella tierra y se nos educó en sus escuelas públicas en los años setenta. Mala década, junto a la de los ochenta. Las dos más sangrientas y homicidas. Los domingos por la mañana íbamos a misa, no por la misa, no provengo de familia religiosa, más allá de un tío cura y que mi padre estudió en el Seminario por falta de medios de mis abuelos, pobres de solemnidad, pero ricos en saber cómo encauzar a sus vástagos para salir de la Zamora más pobre, rural y abandonada. Eso ha cambiado poco. Zamora vuelve al ciclo de la despoblación y la emigración a tierras más urbanitas y prósperas. Pues bien, después de la misa dominical, excusa más que nada, venía lo realmente bueno, ver a mi hermano mayor tocar el bombardino en la plaza del pueblo con la Banda Municipal de Música. Estaba imponente con su traje azul de botones dorados y su gorra. Parecía un señor almirante de Marina a tamaño juvenil.
Por las noches, a diario, en la cocina de nuestra casa, una cocina grande, escuchaba sin escuchar pero algo se me quedaba en la retina de la memoria antes de irme a dormir. Veía caras de preocupación en mis padres y, a veces, les oía llorar. Era una casa grande, pero yo una niña curiosa que se escondía tras las puertas…
Cuando nació mi hermano pequeño todo fueron parabienes, estábamos henchidos de felicidad, por lo visto no fue esperado pero vino a alegrar nuestras vidas de una manera abrumadora. Mi hermano mayor le cantaba marchas militares de las que aprendía en la Banda Municipal mientras mecía la cuna para que se durmiera, pero sólo conseguía despertar más al pequeñín y que todos nos riéramos con la escena. Esa cuna plateada y barroca, con un niño rechoncho y de mofletes sonrosados dentro que te llamaba a gritos por un mordisquito y unos arrumacos.
Pasados unos meses, mi mejor amiga y compañera de clase por aquel entonces, Cristina, llamó a mi puerta. Bajamos al patio y, sentadas en los columpios, me contó lo que les había sucedido el fin de semana anterior. Fue a Francia a ver a sus abuelos paternos y a la vuelta, tuvieron un accidente de tráfico en el que murió su hermano, dos años mayor que ella. Paré el columpio y os prometo que se me paró el corazón también en ese preciso instante. Ella estaba tranquila, pero con una infinita cara de tristeza que me quebró el alma. Sólo teníamos 7 años. Lo recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. En todo el pueblo la noticia corrió como la pólvora, junto a las manifestaciones, las pelotas de goma negras que pesaban y algunos asesinatos a sangre fría en pueblos y ciudades aledañas. El miedo era negro y denso. Hasta una niña de 7 años lo podía notar.
Mis padres eran “maquetos”, vivían en el País Vasco pero no eran de allí. Mi padre tenía un modo de enseñar que no gustaba mucho, “metía” ideas reaccionarias y liberadoras en las cabezas de sus alumnos, parece ser. Cumplidos ya los 8 años y teniendo mi hermano pequeño tan solo 9 meses, de un día para otro, me vi metida en un taxi junto a parte de mi familia, y todas nuestras cosas en un camión de mudanzas con mi padre de copiloto del transportista. No entendí nada. Era demasiado pequeña para entender que mis padres tuvieron que abandonar su casa por motivos políticos y porque los tiempos en los que vivíamos y los que aún se avecinaban, eran demasiado oscuros para una familia como la nuestra. Da igual que los cuatro hermanos hubiésemos nacido allí, daba igual. No éramos ni seríamos de allí jamás. Algo pasó, supongo que de la entidad suficiente como para que mis padres tomaran la decisión de largarnos como si fuéramos ratas. Ese pueblo donde mis padres pasaron sus mejores y sus peores años, tenía un vecino que sería muy conocido poco después, Arnaldo Otegui. Ya “despuntaba” entonces. El pueblo era Elgóibar. No me dio tiempo a despedirme de mi amiga Cristina, a la que he buscado de manera incansable y denodada por Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes sociales que se me han ocurrido. Nada. Nunca supe más de ella o de su familia, incompleta por la falta de su hermano. No sé si eso la marcó de por vida y si mi marcha súbita empeoró su sensación de abandono y tristeza.
Años después, ya en la meseta que nos acogió, lo entendí todo. Entendí que la violencia no es la puerta para abrir ninguna casa, que matando por la espalda a los inocentes se desgaja por entero el argumentario del agresor para defender sus proclamas. ¿Quién mata cuando el diálogo, por contrapuesto que sea hacia el otro, no hiere físicamente? Sólo los salvajes. Dejaron de matar y como España es un país democrático, se instalaron en las instituciones con nombres diversos a lo largo de los años y de las décadas. Según los iban ilegalizando por matar al tiempo de representar a los asesinos, cambiaban el nombre o las siglas y vuelta a empezar de nuevo con el proceso.
Soy mujer de izquierdas, orgullosa de serlo, pero hablo con cualquiera. Que este gobierno se alíe con los representantes de los que asesinaron a sangre fría, coagulada o amenazaron a familias enteras por no ser nacidas allí donde recalo cada año por nostalgia, no tiene justificación alguna. No la tiene. No se puede tener de aliado a un ser que no ha pedido perdón por matar, por defender a los que han matado, e ir, una a una, a las casas de los asesinados para pedir unas sinceras disculpas desde el fondo de su corazón. No se puede construir un edificio sostenible desde el barro o las arenas movedizas. No se puede. Caerá. Y todo aquél que defienda que se puede, que exija primero esa petición sincera, humillada, de rodillas, ante los huérfanos, ante los abuelos sin hijos, las viudas, los viudos, ante las tumbas de los niños muertos que dejaron muñecas y balones olvidados y sucios en los patios.
En la vida, casi todo se perdona y, quizá, se olvida con el tiempo. Pero con estos que nos arrebataron todo, a mí la infancia, ni olvido, ni perdón.
Nélida L. del Estal Sastre
![[Img #49833]](https://eldiadezamora.es/upload/images/02_2021/4505_ne.jpg) Cuando era pequeña, viví en un pueblo que me gustaba, era algo gris en sus construcciones y clima y tenía un monte muy verdoso con charcas donde mis hermanos y yo cogíamos “sapaburus”, renacuajos que luego llevábamos en una bolsa con agua, para tenerlos en casa hasta que se hicieran algo más grandes. Error. Todos se nos morían, no sabíamos de qué se alimentaban y esas cositas transparentes y rápidas, acababan parando en seco su corta y circular andadura en un barreño en el patio. Allí, en aquel pueblo, hice amigos y mis padres, también. De hecho creo que, para mis padres, supuso un hecho traumático tener que abandonar aquellas tierras porque las amistades que forjaron eran de las buenas, de las de “para siempre”. También tenía por aquellos lares a tíos y primos, emigrados como nosotros para encontrar un futuro más prometedor.
Cuando era pequeña, viví en un pueblo que me gustaba, era algo gris en sus construcciones y clima y tenía un monte muy verdoso con charcas donde mis hermanos y yo cogíamos “sapaburus”, renacuajos que luego llevábamos en una bolsa con agua, para tenerlos en casa hasta que se hicieran algo más grandes. Error. Todos se nos morían, no sabíamos de qué se alimentaban y esas cositas transparentes y rápidas, acababan parando en seco su corta y circular andadura en un barreño en el patio. Allí, en aquel pueblo, hice amigos y mis padres, también. De hecho creo que, para mis padres, supuso un hecho traumático tener que abandonar aquellas tierras porque las amistades que forjaron eran de las buenas, de las de “para siempre”. También tenía por aquellos lares a tíos y primos, emigrados como nosotros para encontrar un futuro más prometedor.
Desde Zamora, recién terminada la carrera de Magisterio y también recién casado, destinaron a mi padre al País Vasco. Los primeros destinos de los Profesores y de los Guardias Civiles eran siempre al País Vasco, porque allí queridos, allí no quería ir ni dios. Pues resulta que estuvieron casi 25 años. Todos los hermanos nacimos en aquella tierra y se nos educó en sus escuelas públicas en los años setenta. Mala década, junto a la de los ochenta. Las dos más sangrientas y homicidas. Los domingos por la mañana íbamos a misa, no por la misa, no provengo de familia religiosa, más allá de un tío cura y que mi padre estudió en el Seminario por falta de medios de mis abuelos, pobres de solemnidad, pero ricos en saber cómo encauzar a sus vástagos para salir de la Zamora más pobre, rural y abandonada. Eso ha cambiado poco. Zamora vuelve al ciclo de la despoblación y la emigración a tierras más urbanitas y prósperas. Pues bien, después de la misa dominical, excusa más que nada, venía lo realmente bueno, ver a mi hermano mayor tocar el bombardino en la plaza del pueblo con la Banda Municipal de Música. Estaba imponente con su traje azul de botones dorados y su gorra. Parecía un señor almirante de Marina a tamaño juvenil.
Por las noches, a diario, en la cocina de nuestra casa, una cocina grande, escuchaba sin escuchar pero algo se me quedaba en la retina de la memoria antes de irme a dormir. Veía caras de preocupación en mis padres y, a veces, les oía llorar. Era una casa grande, pero yo una niña curiosa que se escondía tras las puertas…
Cuando nació mi hermano pequeño todo fueron parabienes, estábamos henchidos de felicidad, por lo visto no fue esperado pero vino a alegrar nuestras vidas de una manera abrumadora. Mi hermano mayor le cantaba marchas militares de las que aprendía en la Banda Municipal mientras mecía la cuna para que se durmiera, pero sólo conseguía despertar más al pequeñín y que todos nos riéramos con la escena. Esa cuna plateada y barroca, con un niño rechoncho y de mofletes sonrosados dentro que te llamaba a gritos por un mordisquito y unos arrumacos.
Pasados unos meses, mi mejor amiga y compañera de clase por aquel entonces, Cristina, llamó a mi puerta. Bajamos al patio y, sentadas en los columpios, me contó lo que les había sucedido el fin de semana anterior. Fue a Francia a ver a sus abuelos paternos y a la vuelta, tuvieron un accidente de tráfico en el que murió su hermano, dos años mayor que ella. Paré el columpio y os prometo que se me paró el corazón también en ese preciso instante. Ella estaba tranquila, pero con una infinita cara de tristeza que me quebró el alma. Sólo teníamos 7 años. Lo recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. En todo el pueblo la noticia corrió como la pólvora, junto a las manifestaciones, las pelotas de goma negras que pesaban y algunos asesinatos a sangre fría en pueblos y ciudades aledañas. El miedo era negro y denso. Hasta una niña de 7 años lo podía notar.
Mis padres eran “maquetos”, vivían en el País Vasco pero no eran de allí. Mi padre tenía un modo de enseñar que no gustaba mucho, “metía” ideas reaccionarias y liberadoras en las cabezas de sus alumnos, parece ser. Cumplidos ya los 8 años y teniendo mi hermano pequeño tan solo 9 meses, de un día para otro, me vi metida en un taxi junto a parte de mi familia, y todas nuestras cosas en un camión de mudanzas con mi padre de copiloto del transportista. No entendí nada. Era demasiado pequeña para entender que mis padres tuvieron que abandonar su casa por motivos políticos y porque los tiempos en los que vivíamos y los que aún se avecinaban, eran demasiado oscuros para una familia como la nuestra. Da igual que los cuatro hermanos hubiésemos nacido allí, daba igual. No éramos ni seríamos de allí jamás. Algo pasó, supongo que de la entidad suficiente como para que mis padres tomaran la decisión de largarnos como si fuéramos ratas. Ese pueblo donde mis padres pasaron sus mejores y sus peores años, tenía un vecino que sería muy conocido poco después, Arnaldo Otegui. Ya “despuntaba” entonces. El pueblo era Elgóibar. No me dio tiempo a despedirme de mi amiga Cristina, a la que he buscado de manera incansable y denodada por Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes sociales que se me han ocurrido. Nada. Nunca supe más de ella o de su familia, incompleta por la falta de su hermano. No sé si eso la marcó de por vida y si mi marcha súbita empeoró su sensación de abandono y tristeza.
Años después, ya en la meseta que nos acogió, lo entendí todo. Entendí que la violencia no es la puerta para abrir ninguna casa, que matando por la espalda a los inocentes se desgaja por entero el argumentario del agresor para defender sus proclamas. ¿Quién mata cuando el diálogo, por contrapuesto que sea hacia el otro, no hiere físicamente? Sólo los salvajes. Dejaron de matar y como España es un país democrático, se instalaron en las instituciones con nombres diversos a lo largo de los años y de las décadas. Según los iban ilegalizando por matar al tiempo de representar a los asesinos, cambiaban el nombre o las siglas y vuelta a empezar de nuevo con el proceso.
Soy mujer de izquierdas, orgullosa de serlo, pero hablo con cualquiera. Que este gobierno se alíe con los representantes de los que asesinaron a sangre fría, coagulada o amenazaron a familias enteras por no ser nacidas allí donde recalo cada año por nostalgia, no tiene justificación alguna. No la tiene. No se puede tener de aliado a un ser que no ha pedido perdón por matar, por defender a los que han matado, e ir, una a una, a las casas de los asesinados para pedir unas sinceras disculpas desde el fondo de su corazón. No se puede construir un edificio sostenible desde el barro o las arenas movedizas. No se puede. Caerá. Y todo aquél que defienda que se puede, que exija primero esa petición sincera, humillada, de rodillas, ante los huérfanos, ante los abuelos sin hijos, las viudas, los viudos, ante las tumbas de los niños muertos que dejaron muñecas y balones olvidados y sucios en los patios.
En la vida, casi todo se perdona y, quizá, se olvida con el tiempo. Pero con estos que nos arrebataron todo, a mí la infancia, ni olvido, ni perdón.
Nélida L. del Estal Sastre












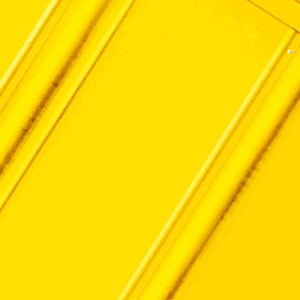














Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.191