CON LOS CINCO SENTIDOS
Calma
![[Img #61085]](https://eldiadezamora.es/upload/images/01_2022/4707_nelida-2.jpg) Posas tu mano derecha sobre mi espalda, justo en el centro, donde las vértebras se me notan más tras la fina piel que las recubre y las arropa, como si fuese la madre que protege con su manto a los hijos enfermos y escuálidos, para que, aún faltándoles alimento, no les falte calor... Formas círculos con tus dedos que yo, si cierro los ojos, reconozco y dibujo en mi mente. Eso me calma cuando he tenido un mal día, o cuando la situación se me está yendo de las manos.
Posas tu mano derecha sobre mi espalda, justo en el centro, donde las vértebras se me notan más tras la fina piel que las recubre y las arropa, como si fuese la madre que protege con su manto a los hijos enfermos y escuálidos, para que, aún faltándoles alimento, no les falte calor... Formas círculos con tus dedos que yo, si cierro los ojos, reconozco y dibujo en mi mente. Eso me calma cuando he tenido un mal día, o cuando la situación se me está yendo de las manos.
“Ven, siéntate. Cierra los ojos”, me dices con voz calmada, sin que nada te perturbe y dando la apariencia de controlar absolutamente toda la escena. Lo haces bien; he llegado a pensar que te sale de natural así, que no es algo impostado. Y, cual gurú de la mente al que se sigue a fe ciega, me siento y cierro estos ojos vivarachos que han visto mundos enteros derruidos, casas y personalidades edificadas sobre la nada, pero también, animales bellísimos, amores posibles y letras que se me van alejando cada vez más de las páginas de los libros. La edad no perdona. Pero cierro los ojos. Y veo.
Ahora, los otros cuatro sentidos restantes, habiendo obligado temporalmente a dormir a uno de ellos, empiezan a mandar en mi cerebro y se producen extrañas sinestesias entre mis neuronas. Veo los olores. Dibujo el sabor de tu piel con destellos fragantes, como un ángel sin alas, asexuado, con los ojos transparentes que se convierten en las dos puertas hacia el mar de la tranquilidad. Me transmuto en ave y me salen unas alas magníficas, blancas y poderosas. Salen desde el mismo centro de mi espalda, desde las vértebras dolientes y ansiosas. Son unas alas dignas de admiración, perfectas, suaves, con un precioso plumaje colocado y distribuido al milímetro. Sabes que la perfección me pierde y hasta en mi transmutación, he de verme como se ve una diosa griega. Desde las alturas.
Y vuelo, y no siento el invierno ni la cencellada petrificada en mis bronquios, esa que me impide respirar y que me agita la vida, me la descoloca y me la arrebata poco a poco. Me siento levitar como si no pesara nada, menos aún de lo que peso. Me elevo por encima del techo y mis alas blancas rozan las ventanas, como queriendo salir a caminar entre las nubes y disfrutar del paseo entre una suave fumarola cálida que es tu voz en la distancia.
“Abre los ojos”, me dices al oído. Y la calma vuelve a mi ser mientras recupero el quinto sentido. Y te veo. Y te amo. Y me hallo.
Y me encuentro.
Nélida L. del Estal Sastre
![[Img #61085]](https://eldiadezamora.es/upload/images/01_2022/4707_nelida-2.jpg) Posas tu mano derecha sobre mi espalda, justo en el centro, donde las vértebras se me notan más tras la fina piel que las recubre y las arropa, como si fuese la madre que protege con su manto a los hijos enfermos y escuálidos, para que, aún faltándoles alimento, no les falte calor... Formas círculos con tus dedos que yo, si cierro los ojos, reconozco y dibujo en mi mente. Eso me calma cuando he tenido un mal día, o cuando la situación se me está yendo de las manos.
Posas tu mano derecha sobre mi espalda, justo en el centro, donde las vértebras se me notan más tras la fina piel que las recubre y las arropa, como si fuese la madre que protege con su manto a los hijos enfermos y escuálidos, para que, aún faltándoles alimento, no les falte calor... Formas círculos con tus dedos que yo, si cierro los ojos, reconozco y dibujo en mi mente. Eso me calma cuando he tenido un mal día, o cuando la situación se me está yendo de las manos.
“Ven, siéntate. Cierra los ojos”, me dices con voz calmada, sin que nada te perturbe y dando la apariencia de controlar absolutamente toda la escena. Lo haces bien; he llegado a pensar que te sale de natural así, que no es algo impostado. Y, cual gurú de la mente al que se sigue a fe ciega, me siento y cierro estos ojos vivarachos que han visto mundos enteros derruidos, casas y personalidades edificadas sobre la nada, pero también, animales bellísimos, amores posibles y letras que se me van alejando cada vez más de las páginas de los libros. La edad no perdona. Pero cierro los ojos. Y veo.
Ahora, los otros cuatro sentidos restantes, habiendo obligado temporalmente a dormir a uno de ellos, empiezan a mandar en mi cerebro y se producen extrañas sinestesias entre mis neuronas. Veo los olores. Dibujo el sabor de tu piel con destellos fragantes, como un ángel sin alas, asexuado, con los ojos transparentes que se convierten en las dos puertas hacia el mar de la tranquilidad. Me transmuto en ave y me salen unas alas magníficas, blancas y poderosas. Salen desde el mismo centro de mi espalda, desde las vértebras dolientes y ansiosas. Son unas alas dignas de admiración, perfectas, suaves, con un precioso plumaje colocado y distribuido al milímetro. Sabes que la perfección me pierde y hasta en mi transmutación, he de verme como se ve una diosa griega. Desde las alturas.
Y vuelo, y no siento el invierno ni la cencellada petrificada en mis bronquios, esa que me impide respirar y que me agita la vida, me la descoloca y me la arrebata poco a poco. Me siento levitar como si no pesara nada, menos aún de lo que peso. Me elevo por encima del techo y mis alas blancas rozan las ventanas, como queriendo salir a caminar entre las nubes y disfrutar del paseo entre una suave fumarola cálida que es tu voz en la distancia.
“Abre los ojos”, me dices al oído. Y la calma vuelve a mi ser mientras recupero el quinto sentido. Y te veo. Y te amo. Y me hallo.
Y me encuentro.
Nélida L. del Estal Sastre




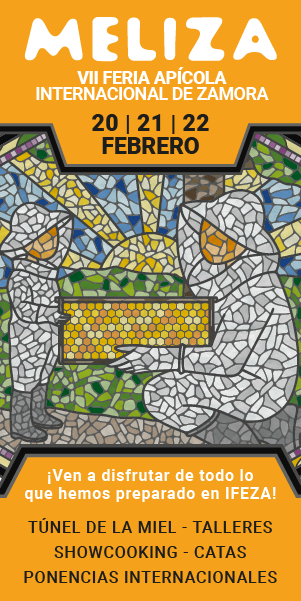















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.180