ZAMORANA
Mi pueblo desde el recuerdo
![[Img #63930]](https://eldiadezamora.es/upload/images/03_2022/3249_2150_soledad.jpg) Fue una visita fugaz como las que hacía desde hace algunos años, siempre de paso, apenas unas horas, siguiendo la rutina previamente marcada: parada en el solar donde antaño se levantaba la casa de la abuela donde viví una feliz adolescencia y que ahora se reducía a un solar yermo, sin asomo de haber tenido vida un día; subida a la villa, aquel teso que antaño me pareció altísimo pero, a medida que transcurrían los años se veía más bajo y chaparro, lleno de cardos y maleza en invierno y sembrado de verde en primavera, con una vegetación que brotaba espontánea y llenaba de savia aquella parte del pueblo hacia donde convergían las vistas de muchas casas. El rito continuaba con un paseo a pie o en coche, dependiendo del tiempo disponible, por las calles solitarias, con parada obligada en la plaza de la iglesia, casi siempre cerrada; allí la ineludible foto junto a la cruz central o recreando la panorámica de la torre desde cualquier punto. Tenía cientos de fotografías de aquella atalaya, “la buena moza” como la llamaban en el pueblo.
Fue una visita fugaz como las que hacía desde hace algunos años, siempre de paso, apenas unas horas, siguiendo la rutina previamente marcada: parada en el solar donde antaño se levantaba la casa de la abuela donde viví una feliz adolescencia y que ahora se reducía a un solar yermo, sin asomo de haber tenido vida un día; subida a la villa, aquel teso que antaño me pareció altísimo pero, a medida que transcurrían los años se veía más bajo y chaparro, lleno de cardos y maleza en invierno y sembrado de verde en primavera, con una vegetación que brotaba espontánea y llenaba de savia aquella parte del pueblo hacia donde convergían las vistas de muchas casas. El rito continuaba con un paseo a pie o en coche, dependiendo del tiempo disponible, por las calles solitarias, con parada obligada en la plaza de la iglesia, casi siempre cerrada; allí la ineludible foto junto a la cruz central o recreando la panorámica de la torre desde cualquier punto. Tenía cientos de fotografías de aquella atalaya, “la buena moza” como la llamaban en el pueblo.
Luego, una breve visita en casa de la única familia que me quedaba en el pueblo, apenas un rato, lo justo para abrazar a aquel hombre curtido por el tiempo, con las manos gruesas, la sonrisa presta y los ojos pequeños y vivaces y que con los años se había convertido en un clon de su padre: mi abuelo.
El reloj nos conminaba a continuar viaje, so pena de llegar de noche a nuestro destino; así que era necesario despedirse para reanudar la marcha. Una vez en el coche, se producía un inevitable silencio; mi mente recordaba anécdotas y vivencias en aquel lugar que no era ahora sino un erial, vacío de gentes y vida; no obstante, los recuerdos afloraban en cada calle, en cada esquina, en cada casa por la que pasaba el coche antes de coger la carretera. A pocos metros, a la salida del pueblo, la parada final era el cementerio. Bajábamos del coche por última vez para ver su interior a través de la reja, ya que ahora cerraban con llave para evitar actos vandálicos que se habían producido en otros lugares donde robaban las letras de las lápidas o cualquier objeto de metal que sirviera para ser vendido y sacarse unos cuartos.
Allí permanecía unos minutos, en respetuoso silencio, recitando mentalmente una plegaria por todos mis ancestros que descansaban en aquel lugar sagrado. Luego, alguien me tocaba discretamente en el hombro porque era el momento de alejarnos –una vez más- y ¡quién sabe si volver dentro de cuánto tiempo! De nuevo en el coche, íbamos pasando por los tres o cuatro pueblos antes de enlazar con la autovía que nos llevaría a casa. El campo se extendía ante los ojos: laderas enormes a ambos lados de la carretera, unas veces sembrados de cereal, con espigas acompañadas de alguna amapola reluciente salpicada en medio del ocre amarillento de los trigos o la cebada; en otras ocasiones eran las cepas retorcidas las que atraían mi curiosidad, en tierras de vides y buenos caldos, que crecían sobre un suelo árido.
Así iba transcurriendo el viaje, las lágrimas se habían secado dejando un rastro en mi cara que me apresuraba a frotar para hacer desaparecer cualquier huella que denotara mi debilidad y la nostalgia que me invadía ante tanta belleza. Se sucedían los kilómetros y el paisaje cambiaba a medida que nos adentrábamos en otra provincia, con otras gentes y diferentes costumbres antes de llegar a la gran metrópoli que esperaba para engullirnos en su interior; una ciudad a la que casi me había acostumbrado y que me acogió con calidez y amparo desde el primer día, un lugar pleno de oportunidades que me había dado la posibilidad de crecer en mi trabajo, de conocer gente diversa y atesorar vivencias increíbles, un sitio que casi podría considerar mi casa. Sin embargo, cada vez que regresaba al pueblo de mi infancia y adolescencia, cada vez que respiraba su aroma, henchía los pulmones para recibir aquel aire frio o cálido, pero diferente, y me sumergía en el deleite de añorar un tiempo que quedaba cada vez más lejano en el recuerdo, pero que me regalaba una extraordinaria paz interior, en la certeza de haber vivido una época feliz que supo apuntalar con firmeza el futuro incierto que se abría ante mí desde el mismo momento en que abandoné aquellas tierras.
Mª Soledad Martín Turiño
![[Img #63930]](https://eldiadezamora.es/upload/images/03_2022/3249_2150_soledad.jpg) Fue una visita fugaz como las que hacía desde hace algunos años, siempre de paso, apenas unas horas, siguiendo la rutina previamente marcada: parada en el solar donde antaño se levantaba la casa de la abuela donde viví una feliz adolescencia y que ahora se reducía a un solar yermo, sin asomo de haber tenido vida un día; subida a la villa, aquel teso que antaño me pareció altísimo pero, a medida que transcurrían los años se veía más bajo y chaparro, lleno de cardos y maleza en invierno y sembrado de verde en primavera, con una vegetación que brotaba espontánea y llenaba de savia aquella parte del pueblo hacia donde convergían las vistas de muchas casas. El rito continuaba con un paseo a pie o en coche, dependiendo del tiempo disponible, por las calles solitarias, con parada obligada en la plaza de la iglesia, casi siempre cerrada; allí la ineludible foto junto a la cruz central o recreando la panorámica de la torre desde cualquier punto. Tenía cientos de fotografías de aquella atalaya, “la buena moza” como la llamaban en el pueblo.
Fue una visita fugaz como las que hacía desde hace algunos años, siempre de paso, apenas unas horas, siguiendo la rutina previamente marcada: parada en el solar donde antaño se levantaba la casa de la abuela donde viví una feliz adolescencia y que ahora se reducía a un solar yermo, sin asomo de haber tenido vida un día; subida a la villa, aquel teso que antaño me pareció altísimo pero, a medida que transcurrían los años se veía más bajo y chaparro, lleno de cardos y maleza en invierno y sembrado de verde en primavera, con una vegetación que brotaba espontánea y llenaba de savia aquella parte del pueblo hacia donde convergían las vistas de muchas casas. El rito continuaba con un paseo a pie o en coche, dependiendo del tiempo disponible, por las calles solitarias, con parada obligada en la plaza de la iglesia, casi siempre cerrada; allí la ineludible foto junto a la cruz central o recreando la panorámica de la torre desde cualquier punto. Tenía cientos de fotografías de aquella atalaya, “la buena moza” como la llamaban en el pueblo.
Luego, una breve visita en casa de la única familia que me quedaba en el pueblo, apenas un rato, lo justo para abrazar a aquel hombre curtido por el tiempo, con las manos gruesas, la sonrisa presta y los ojos pequeños y vivaces y que con los años se había convertido en un clon de su padre: mi abuelo.
El reloj nos conminaba a continuar viaje, so pena de llegar de noche a nuestro destino; así que era necesario despedirse para reanudar la marcha. Una vez en el coche, se producía un inevitable silencio; mi mente recordaba anécdotas y vivencias en aquel lugar que no era ahora sino un erial, vacío de gentes y vida; no obstante, los recuerdos afloraban en cada calle, en cada esquina, en cada casa por la que pasaba el coche antes de coger la carretera. A pocos metros, a la salida del pueblo, la parada final era el cementerio. Bajábamos del coche por última vez para ver su interior a través de la reja, ya que ahora cerraban con llave para evitar actos vandálicos que se habían producido en otros lugares donde robaban las letras de las lápidas o cualquier objeto de metal que sirviera para ser vendido y sacarse unos cuartos.
Allí permanecía unos minutos, en respetuoso silencio, recitando mentalmente una plegaria por todos mis ancestros que descansaban en aquel lugar sagrado. Luego, alguien me tocaba discretamente en el hombro porque era el momento de alejarnos –una vez más- y ¡quién sabe si volver dentro de cuánto tiempo! De nuevo en el coche, íbamos pasando por los tres o cuatro pueblos antes de enlazar con la autovía que nos llevaría a casa. El campo se extendía ante los ojos: laderas enormes a ambos lados de la carretera, unas veces sembrados de cereal, con espigas acompañadas de alguna amapola reluciente salpicada en medio del ocre amarillento de los trigos o la cebada; en otras ocasiones eran las cepas retorcidas las que atraían mi curiosidad, en tierras de vides y buenos caldos, que crecían sobre un suelo árido.
Así iba transcurriendo el viaje, las lágrimas se habían secado dejando un rastro en mi cara que me apresuraba a frotar para hacer desaparecer cualquier huella que denotara mi debilidad y la nostalgia que me invadía ante tanta belleza. Se sucedían los kilómetros y el paisaje cambiaba a medida que nos adentrábamos en otra provincia, con otras gentes y diferentes costumbres antes de llegar a la gran metrópoli que esperaba para engullirnos en su interior; una ciudad a la que casi me había acostumbrado y que me acogió con calidez y amparo desde el primer día, un lugar pleno de oportunidades que me había dado la posibilidad de crecer en mi trabajo, de conocer gente diversa y atesorar vivencias increíbles, un sitio que casi podría considerar mi casa. Sin embargo, cada vez que regresaba al pueblo de mi infancia y adolescencia, cada vez que respiraba su aroma, henchía los pulmones para recibir aquel aire frio o cálido, pero diferente, y me sumergía en el deleite de añorar un tiempo que quedaba cada vez más lejano en el recuerdo, pero que me regalaba una extraordinaria paz interior, en la certeza de haber vivido una época feliz que supo apuntalar con firmeza el futuro incierto que se abría ante mí desde el mismo momento en que abandoné aquellas tierras.
Mª Soledad Martín Turiño





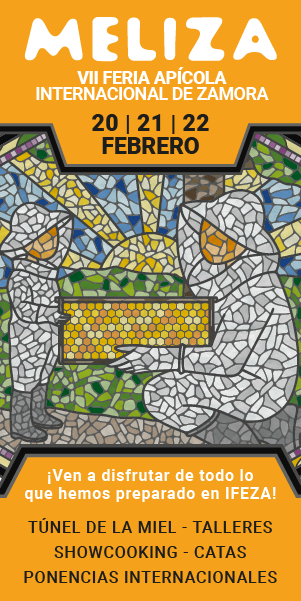















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.41