ZAMORANA
Mi desconocido amigo
“Todo lo que necesito es un poco de silencio, soledad para comunicarme conmigo, un par de amigos fieles en quien confiar, el cielo estrellado para iluminar mis noches, poder levantarme y bendecir la luz del día, y mantener la razón indemne y el cuerpo a raya; solo un puñado de deseos simples, pero vitales; básicos, pero suficientes.
Está demás la plata si no hay con quien compartirla, si falta la salud o el ánimo decae, porque en el ocaso de la vida, cuando se alcanza esa sabiduría que dicen, aprendida tan solo por años de rodaje, lo superfluo va cayendo como las hojas de otoño para dar paso tan solo a aquello que amamos, lo simple que es lo más necesario y donde se concentra el auténtico sabor de la vida. Apreciar una puesta de sol, un paseo en calma o una buena conversación se convierten en tesoros para una mente saludable”.
Esta es parte de una misiva que recibí una apacible mañana invernal, hará ya unos seis o siete años, con un antiguo vecino con quien solía conversar cuando vivía en Madrid y nos cruzábamos en la calle o en la escalera, porque en aquella época mi tiempo estaba ocupado por un trabajo absorbente que me impedía cualquier relación social. Sin embargo, en una ocasión, y con motivo de la recuperación de un accidente que tuve que pasar en casa, este vecino se mostró amable y me ayudó a sobrellevar aquel contratiempo con su ayuda desinteresada, su inteligente conversación y, sobre todo, su amable compañía. Entonces descubrí que había sido un hombre de campo, nacido y criado en un pueblo zamorano, y que hubo de emigrar como muchos hacia otros lares, en su caso fue la provincia de Álava; allí a base de trabajo y dedicación, se forjó un porvenir, estudió Periodismo… y después le perdí la pista durante años.
Cuando regresé a Zamora, una vez jubilado, dediqué mi tiempo a descubrir, primero la provincia: Aliste, Sayago, Tábara, las Tierras del Pan, Vino y Campos…etc.; y después centrándome en la capital, cada día era un mundo donde adentrarme para destapar, como un regalo, joyas en las que nunca había reparado: la esquina no transitada de una iglesia, esa calle estrecha y empedrada donde el silencio lo interrumpía tan solo el aleteo de las palomas o el crotoreo de las cigüeñas, los jardines de Valorio o el Castillo, contemplar la ciudad desde los Pelambres con el Duero como testigo…
Cada jornada era diferente y única y, en mi soledad, degustaba aquellos largos paseos hasta que una mañana, de retiro hacia casa, me encontré inesperadamente con aquel vecino. Fueron unos segundos de incredulidad al reconocernos, pues había transcurrido mucho tiempo desde la última vez que nos vimos en Madrid y, supongo que el tiempo había hecho mella en los dos. Nos saludamos efusivamente y, al calor de unos chatos en el primer bar que encontramos, nos fuimos poniendo al día en nuestras respectivas vidas. Él, que me sacaba bastantes años, se había convertido en un anciano, vivía en una residencia, pero como aún podía caminar, le permitían salir de vez en cuando a dar un paseo por la ciudad.
Hablamos mucho y de todo, casi nos quitábamos la palabra porque, ahora teníamos todo el tiempo por nuestro. Fuimos desgranando nuestras vidas y cómo habíamos recalado en Zamora, esa ciudad del alma cuyo cariño compartíamos hasta el punto de querer pasar nuestra última etapa en este lugar donde habíamos nacido y del que la vida, por diferentes circunstancias, nos separó durante un tiempo, hasta retomarlo en nuestra ancianidad. A partir de entonces nos vimos con frecuencia y caminábamos juntos, hablando o en silencio, pero siempre disfrutando de la ciudad.
Aquel invierno fue particularmente duro, hizo tanto frio, nevó y heló como hacía tiempo, por lo que no apetecía salir de casa si no era estrictamente necesario. A menudo llamaba a la residencia, pues supe que mi amigo había contraído una neumonía y su estado era delicado. Me llamaron para darme la noticia de que había fallecido y para decirme que pasara a recoger un sobre que había dejado a mi nombre. Así lo hice. Asistí a su sepelio y me costó reconocerle en la delgadez extrema y el rictus que la muerte dejó en su rostro. Cuando ya me iba de la residencia, me entregaron el sobre. Salí de allí, me senté y lo abrí con avidez, no podía imaginar qué podía decirme aquel hombre con quien ya había tratado todos los temas. Al empezar a leer descubrí una persona profunda, que había desnudado su alma para mostrarme el verdadero secreto de la vida; ¡tal vez ese era el legado que me dejaba!
En nuestros paseos la conversación giraba en torno a nuestras vicisitudes, a temas de actualidad, al amor que ambos profesábamos por Zamora… pero nunca cuestiones profundas o incómodas: la soledad, el desamor o la enfermedad por ejemplo nunca los tratamos, quizá porque nos habíamos sentido golpeados por esos mismos dardos y no queríamos tocar la herida. ¡Ahora lo comprendía! En aquella larga carta, de la que he reproducido un extracto al principio, que eran en realidad reflexiones profundas, mi amigo manifestaba un resumen perfectamente meditado de lo que constituía la vida, de lo aprendido a lo largo del camino, y de la diferencia entre lo importante y lo banal.
Una vez terminé de leer, permanecí un rato pensando en aquellas verdades, miré al hermoso cielo azul y le dediqué unas frases de Oscar Wilde: “La muerte debe ser tan hermosa. Para yacer en la suave tierra marrón, con la hierba ondeando sobre la cabeza, y escuchar el silencio. No tener ayer ni mañana. Para olvidar el tiempo, para perdonar la vida, para estar en paz”.
“Todo lo que necesito es un poco de silencio, soledad para comunicarme conmigo, un par de amigos fieles en quien confiar, el cielo estrellado para iluminar mis noches, poder levantarme y bendecir la luz del día, y mantener la razón indemne y el cuerpo a raya; solo un puñado de deseos simples, pero vitales; básicos, pero suficientes.
Está demás la plata si no hay con quien compartirla, si falta la salud o el ánimo decae, porque en el ocaso de la vida, cuando se alcanza esa sabiduría que dicen, aprendida tan solo por años de rodaje, lo superfluo va cayendo como las hojas de otoño para dar paso tan solo a aquello que amamos, lo simple que es lo más necesario y donde se concentra el auténtico sabor de la vida. Apreciar una puesta de sol, un paseo en calma o una buena conversación se convierten en tesoros para una mente saludable”.
Esta es parte de una misiva que recibí una apacible mañana invernal, hará ya unos seis o siete años, con un antiguo vecino con quien solía conversar cuando vivía en Madrid y nos cruzábamos en la calle o en la escalera, porque en aquella época mi tiempo estaba ocupado por un trabajo absorbente que me impedía cualquier relación social. Sin embargo, en una ocasión, y con motivo de la recuperación de un accidente que tuve que pasar en casa, este vecino se mostró amable y me ayudó a sobrellevar aquel contratiempo con su ayuda desinteresada, su inteligente conversación y, sobre todo, su amable compañía. Entonces descubrí que había sido un hombre de campo, nacido y criado en un pueblo zamorano, y que hubo de emigrar como muchos hacia otros lares, en su caso fue la provincia de Álava; allí a base de trabajo y dedicación, se forjó un porvenir, estudió Periodismo… y después le perdí la pista durante años.
Cuando regresé a Zamora, una vez jubilado, dediqué mi tiempo a descubrir, primero la provincia: Aliste, Sayago, Tábara, las Tierras del Pan, Vino y Campos…etc.; y después centrándome en la capital, cada día era un mundo donde adentrarme para destapar, como un regalo, joyas en las que nunca había reparado: la esquina no transitada de una iglesia, esa calle estrecha y empedrada donde el silencio lo interrumpía tan solo el aleteo de las palomas o el crotoreo de las cigüeñas, los jardines de Valorio o el Castillo, contemplar la ciudad desde los Pelambres con el Duero como testigo…
Cada jornada era diferente y única y, en mi soledad, degustaba aquellos largos paseos hasta que una mañana, de retiro hacia casa, me encontré inesperadamente con aquel vecino. Fueron unos segundos de incredulidad al reconocernos, pues había transcurrido mucho tiempo desde la última vez que nos vimos en Madrid y, supongo que el tiempo había hecho mella en los dos. Nos saludamos efusivamente y, al calor de unos chatos en el primer bar que encontramos, nos fuimos poniendo al día en nuestras respectivas vidas. Él, que me sacaba bastantes años, se había convertido en un anciano, vivía en una residencia, pero como aún podía caminar, le permitían salir de vez en cuando a dar un paseo por la ciudad.
Hablamos mucho y de todo, casi nos quitábamos la palabra porque, ahora teníamos todo el tiempo por nuestro. Fuimos desgranando nuestras vidas y cómo habíamos recalado en Zamora, esa ciudad del alma cuyo cariño compartíamos hasta el punto de querer pasar nuestra última etapa en este lugar donde habíamos nacido y del que la vida, por diferentes circunstancias, nos separó durante un tiempo, hasta retomarlo en nuestra ancianidad. A partir de entonces nos vimos con frecuencia y caminábamos juntos, hablando o en silencio, pero siempre disfrutando de la ciudad.
Aquel invierno fue particularmente duro, hizo tanto frio, nevó y heló como hacía tiempo, por lo que no apetecía salir de casa si no era estrictamente necesario. A menudo llamaba a la residencia, pues supe que mi amigo había contraído una neumonía y su estado era delicado. Me llamaron para darme la noticia de que había fallecido y para decirme que pasara a recoger un sobre que había dejado a mi nombre. Así lo hice. Asistí a su sepelio y me costó reconocerle en la delgadez extrema y el rictus que la muerte dejó en su rostro. Cuando ya me iba de la residencia, me entregaron el sobre. Salí de allí, me senté y lo abrí con avidez, no podía imaginar qué podía decirme aquel hombre con quien ya había tratado todos los temas. Al empezar a leer descubrí una persona profunda, que había desnudado su alma para mostrarme el verdadero secreto de la vida; ¡tal vez ese era el legado que me dejaba!
En nuestros paseos la conversación giraba en torno a nuestras vicisitudes, a temas de actualidad, al amor que ambos profesábamos por Zamora… pero nunca cuestiones profundas o incómodas: la soledad, el desamor o la enfermedad por ejemplo nunca los tratamos, quizá porque nos habíamos sentido golpeados por esos mismos dardos y no queríamos tocar la herida. ¡Ahora lo comprendía! En aquella larga carta, de la que he reproducido un extracto al principio, que eran en realidad reflexiones profundas, mi amigo manifestaba un resumen perfectamente meditado de lo que constituía la vida, de lo aprendido a lo largo del camino, y de la diferencia entre lo importante y lo banal.
Una vez terminé de leer, permanecí un rato pensando en aquellas verdades, miré al hermoso cielo azul y le dediqué unas frases de Oscar Wilde: “La muerte debe ser tan hermosa. Para yacer en la suave tierra marrón, con la hierba ondeando sobre la cabeza, y escuchar el silencio. No tener ayer ni mañana. Para olvidar el tiempo, para perdonar la vida, para estar en paz”.




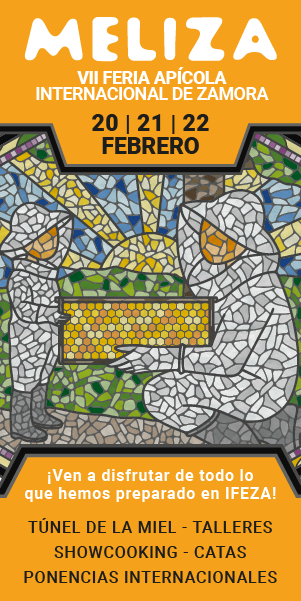
















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.213