ZAMORANA
Reflexiones a propósito de Zamora
![[Img #93289]](https://eldiadezamora.es/upload/images/10_2024/5447_sol.jpg) Cada vez que visito Zamora la veo más hermosa, quizá sea la ilusión que pongo cuando piso cada calle o cada recodo por donde gusto perderme para no ser vista; desconozco el motivo si no es achacable al anhelo por fin satisfecho de un regreso a mis orígenes. Cuando camino por Santa Clara busco en los ojos de la gente con quien me cruzo a alguien conocido, a alguna de las muchas personas que abandonaron el pueblo para residir en la capital; busco y busco; miro y miro, pero nadie responde a mi inquietud.
Cada vez que visito Zamora la veo más hermosa, quizá sea la ilusión que pongo cuando piso cada calle o cada recodo por donde gusto perderme para no ser vista; desconozco el motivo si no es achacable al anhelo por fin satisfecho de un regreso a mis orígenes. Cuando camino por Santa Clara busco en los ojos de la gente con quien me cruzo a alguien conocido, a alguna de las muchas personas que abandonaron el pueblo para residir en la capital; busco y busco; miro y miro, pero nadie responde a mi inquietud.
Reconozco el carácter zamorano en sus gentes, en la forma de hablar, en esa tranquilidad con que se toman las cosas, que resulta tan diferente al vértigo que traigo de la gran metrópoli; y confieso que me agrada, me relaja, me apacigua.
Hay otro aspecto que casi había olvidado y es lo entrañable que pueden ser las personas que conocemos por primera vez; tal fue el caso de una vecina a la que me presenté y que, sin saber nada de mí, me invitó a pasar a su casa, charlamos en su salón como si me conociera de toda la vida y desde entonces parece que nos haya unido un vínculo que se agradece, tan lejos de la impersonalidad e indiferencia con que se convive en las grandes ciudades.
Aspectos como enseñar la casa, ofrecerla y que uno se vea obligado a corresponder, son detalles que mejoran y provocan una convivencia necesaria; aportan arraigo, cobijan la soledad y sirven de estímulo para ser mejores personas. En esta vida de vorágine, de soledad, de prisas, de impersonalidad, de nuevas tecnologías que nos han hecho más solitarios, se agradece el contacto humano. En las grandes urbes los vecinos apenas nos conocemos; resulta violento compartir ascensor porque no hay nada que decir, si no es el consabido tema del tiempo: “hace bueno”, “qué frío”, “vamos a por otra semana” ... Así, se dan casos tremendos de gente que muere sola y al cabo de días es descubierta en su casa.
Dicen que la soledad es el mal de nuestros días, y es bien cierto. Conozco personas allegadas que, tras enviudar, pese a tener hijos, se quedan literalmente solas, viviendo en sus casas, cerrando la puerta que, en ocasiones, no vuelven a abrirla hasta pasados dos o tres días, y en ese tiempo su casa es su mundo, su refugio, sin otra ventana al exterior que no sea una esporádica llamada telefónica en el mejor de los casos, y la televisión como inseparable compañera.
Ahora que se acerca el invierno, que da más pereza salir de casa para ser diana de fríos o lluvias, el hogar resulta más refugio que nunca. Zamora se vestirá con una túnica blanca y la melancolía caminará por sus calles solitarias. Habrá que abrigarse a conciencia para seguir gozando de la belleza que exhalan sus calles, sus iglesias, su castillo, su catedral o sus miradores al Duero, el rio amante de la ciudad, que no la abandona nunca, es su más fiel compañero y juntos forman un tándem perfecto.
Zamora es mi ciudad del alma; lo fue en la ausencia, teñida de nostalgia, y lo es ahora, cuando tengo la fortuna de recorrerla, vivirla y gozarla. Sé de cierto que no me cansará el sonido de las campanas que tocan a misa, las bandadas de pájaros, las palomas o las cigüeñas que ornan campanarios, tejados y torres; tampoco me aburriré de ver los mismos lugares porque la piedra tiene algo de mágica y cambia de aspecto con la luz de la mañana o del atardecer, resultando incomparable cuando encienden las farolas y se tiñen las calles de rojo anaranjado; ni me cansaré de disfrutar de las luces nocturnas que realzan el castillo y las murallas que resguardan la ciudad donde la piedra es protagonista absoluta.
Zamora me cobija en verano y en invierno, con frio o con calor, porque siempre resulta un escenario perfecto para vivir con calma, gozando de cada hora, con cada paseo o reposando en las muchas placitas que invitan a tomar asiento, pensar y dejar que transcurran las horas en perfecta armonía; para mí este es uno de los mejores placeres.
Pasamos la vida buscando la felicidad, la libertad o la perfección y resulta que la tenemos más cera de lo que pensamos; está en la forma en que nos sentimos dichosos, que no dependemos de nadie o que hayamos construido una vida sin pagar peajes.
A lo largo del tiempo han sido muchos los escenarios en los que he oído hablar del sentido de la vida: conferencias, coloquios, discusiones filosóficas o literarias… porque el hecho de buscarlo reside en la esencia misma del hombre. No hay una fórmula secreta, sino algo mucho más sencillo, que se encuentra en uno mismo. A este respecto, la frase: “el sentido de la vida no es algo que se descubre, sino algo que se crea”, expresa el resumen de todo ese tiempo de aprendizaje escuchando a personas doctas en el arte de pensar. Por otro lado, esta máxima adquiere para mí un sentido más profundo en el hecho de que su autor es Viktor Frankl, psiquiatra austriaco que relató sus experiencias como recluso en varios campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que vivió aquel hombre, varias veces a punto de morir, su resiliencia ante aquella locura y los mecanismos que utilizó para seguir vivo: desde las propias ganas de mantenerse con vida, el sentido del humor, la oración o el amor, fueron decisivos para sobrevivir.
La lección que podemos extraer es que todo depende de la persona; aún en las peores situaciones, salir de un estado de dolor, desilusión o amargura, la solución está solo dentro de cada uno.
Mª Soledad Martín Turiño
![[Img #93289]](https://eldiadezamora.es/upload/images/10_2024/5447_sol.jpg) Cada vez que visito Zamora la veo más hermosa, quizá sea la ilusión que pongo cuando piso cada calle o cada recodo por donde gusto perderme para no ser vista; desconozco el motivo si no es achacable al anhelo por fin satisfecho de un regreso a mis orígenes. Cuando camino por Santa Clara busco en los ojos de la gente con quien me cruzo a alguien conocido, a alguna de las muchas personas que abandonaron el pueblo para residir en la capital; busco y busco; miro y miro, pero nadie responde a mi inquietud.
Cada vez que visito Zamora la veo más hermosa, quizá sea la ilusión que pongo cuando piso cada calle o cada recodo por donde gusto perderme para no ser vista; desconozco el motivo si no es achacable al anhelo por fin satisfecho de un regreso a mis orígenes. Cuando camino por Santa Clara busco en los ojos de la gente con quien me cruzo a alguien conocido, a alguna de las muchas personas que abandonaron el pueblo para residir en la capital; busco y busco; miro y miro, pero nadie responde a mi inquietud.
Reconozco el carácter zamorano en sus gentes, en la forma de hablar, en esa tranquilidad con que se toman las cosas, que resulta tan diferente al vértigo que traigo de la gran metrópoli; y confieso que me agrada, me relaja, me apacigua.
Hay otro aspecto que casi había olvidado y es lo entrañable que pueden ser las personas que conocemos por primera vez; tal fue el caso de una vecina a la que me presenté y que, sin saber nada de mí, me invitó a pasar a su casa, charlamos en su salón como si me conociera de toda la vida y desde entonces parece que nos haya unido un vínculo que se agradece, tan lejos de la impersonalidad e indiferencia con que se convive en las grandes ciudades.
Aspectos como enseñar la casa, ofrecerla y que uno se vea obligado a corresponder, son detalles que mejoran y provocan una convivencia necesaria; aportan arraigo, cobijan la soledad y sirven de estímulo para ser mejores personas. En esta vida de vorágine, de soledad, de prisas, de impersonalidad, de nuevas tecnologías que nos han hecho más solitarios, se agradece el contacto humano. En las grandes urbes los vecinos apenas nos conocemos; resulta violento compartir ascensor porque no hay nada que decir, si no es el consabido tema del tiempo: “hace bueno”, “qué frío”, “vamos a por otra semana” ... Así, se dan casos tremendos de gente que muere sola y al cabo de días es descubierta en su casa.
Dicen que la soledad es el mal de nuestros días, y es bien cierto. Conozco personas allegadas que, tras enviudar, pese a tener hijos, se quedan literalmente solas, viviendo en sus casas, cerrando la puerta que, en ocasiones, no vuelven a abrirla hasta pasados dos o tres días, y en ese tiempo su casa es su mundo, su refugio, sin otra ventana al exterior que no sea una esporádica llamada telefónica en el mejor de los casos, y la televisión como inseparable compañera.
Ahora que se acerca el invierno, que da más pereza salir de casa para ser diana de fríos o lluvias, el hogar resulta más refugio que nunca. Zamora se vestirá con una túnica blanca y la melancolía caminará por sus calles solitarias. Habrá que abrigarse a conciencia para seguir gozando de la belleza que exhalan sus calles, sus iglesias, su castillo, su catedral o sus miradores al Duero, el rio amante de la ciudad, que no la abandona nunca, es su más fiel compañero y juntos forman un tándem perfecto.
Zamora es mi ciudad del alma; lo fue en la ausencia, teñida de nostalgia, y lo es ahora, cuando tengo la fortuna de recorrerla, vivirla y gozarla. Sé de cierto que no me cansará el sonido de las campanas que tocan a misa, las bandadas de pájaros, las palomas o las cigüeñas que ornan campanarios, tejados y torres; tampoco me aburriré de ver los mismos lugares porque la piedra tiene algo de mágica y cambia de aspecto con la luz de la mañana o del atardecer, resultando incomparable cuando encienden las farolas y se tiñen las calles de rojo anaranjado; ni me cansaré de disfrutar de las luces nocturnas que realzan el castillo y las murallas que resguardan la ciudad donde la piedra es protagonista absoluta.
Zamora me cobija en verano y en invierno, con frio o con calor, porque siempre resulta un escenario perfecto para vivir con calma, gozando de cada hora, con cada paseo o reposando en las muchas placitas que invitan a tomar asiento, pensar y dejar que transcurran las horas en perfecta armonía; para mí este es uno de los mejores placeres.
Pasamos la vida buscando la felicidad, la libertad o la perfección y resulta que la tenemos más cera de lo que pensamos; está en la forma en que nos sentimos dichosos, que no dependemos de nadie o que hayamos construido una vida sin pagar peajes.
A lo largo del tiempo han sido muchos los escenarios en los que he oído hablar del sentido de la vida: conferencias, coloquios, discusiones filosóficas o literarias… porque el hecho de buscarlo reside en la esencia misma del hombre. No hay una fórmula secreta, sino algo mucho más sencillo, que se encuentra en uno mismo. A este respecto, la frase: “el sentido de la vida no es algo que se descubre, sino algo que se crea”, expresa el resumen de todo ese tiempo de aprendizaje escuchando a personas doctas en el arte de pensar. Por otro lado, esta máxima adquiere para mí un sentido más profundo en el hecho de que su autor es Viktor Frankl, psiquiatra austriaco que relató sus experiencias como recluso en varios campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que vivió aquel hombre, varias veces a punto de morir, su resiliencia ante aquella locura y los mecanismos que utilizó para seguir vivo: desde las propias ganas de mantenerse con vida, el sentido del humor, la oración o el amor, fueron decisivos para sobrevivir.
La lección que podemos extraer es que todo depende de la persona; aún en las peores situaciones, salir de un estado de dolor, desilusión o amargura, la solución está solo dentro de cada uno.
Mª Soledad Martín Turiño




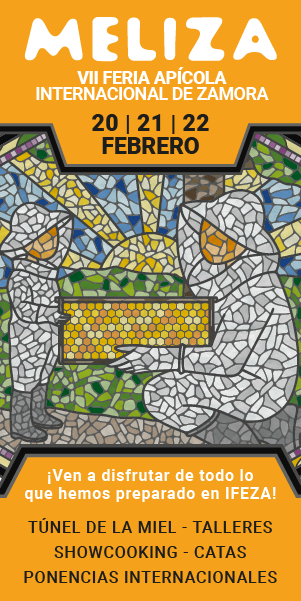















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.213