ZAMORANA
En el andén
![[Img #104332]](https://eldiadezamora.es/upload/images/12_2025/2200_sole-1.jpg) El intercambiador bullía de gente; personas que iban y venían, viajeros de todas las edades que tomaban su tren, metro o autobús para enlazar con otro medio de transporte, o para conducirles directamente a otros lugares. Unos iban a trabajar, otros a hacer turismo, muchos se acercaban al centro desde la periferia para tramitar gestiones, acudir a una universidad o, simplemente, para gozar de un espacio diferente al de su residencia habitual.
El intercambiador bullía de gente; personas que iban y venían, viajeros de todas las edades que tomaban su tren, metro o autobús para enlazar con otro medio de transporte, o para conducirles directamente a otros lugares. Unos iban a trabajar, otros a hacer turismo, muchos se acercaban al centro desde la periferia para tramitar gestiones, acudir a una universidad o, simplemente, para gozar de un espacio diferente al de su residencia habitual.
Aquella mañana ella era una de esas personas sin prisa que viajaba para ir de compras con sus amigas, desayunar y luego comer en un buen restaurante, hacer una larga sobremesa para ponerse al día y tomar una copa antes de regresar a casa. Formaba parte de una rutina mensual a la que se habían habituado desde que cesaron su actividad laboral, ya que las cuatro amigas se conocían desde hacía muchos años.
Ella solía llegar la primera, le gustaba ir andando desde su casa hasta la estación, le despejaba la mente el frio de principios de otoño y detestaba las prisas. Una vez en el andén, alguien voceó su nombre. Se volvió y el corazón le dio un vuelco; allí estaba la persona que tanto la había ayudado cuando su vida personal se desmoronaba por días; él le devolvió la ilusión, las ganas de luchar y, pese a que al final todo acabó en un doloroso divorcio, aquellos meses previos fueron una auténtica tortura física y mental que sobrellevó gracias a su apoyo. Se sentía atraído por ella y, aunque ella entonces lo último que estaba era receptiva debido a su difícil situación conyugal, sería fácil que, en otras circunstancias, hubiera sentido lo mismo por él, ya que era un hombre atractivo, alto, atlético, simpático, inteligente, resuelto y con mucho carisma.
Al verse, y sin mediar palabra, se fundieron en un estrecho abrazo; ambos sentían palpitar el corazón del otro y ninguno cedía al impulso de separarse. Cuando lo hicieron, se observaron desde muy cerca, y se hicieron los comentarios propios de quien no se ha visto en mucho tiempo: ¿cómo estás?, ¡qué casualidad coincidir aquí!, ¡qué alegría verte!... pero aquellas eran solo frases manidas, palabras corteses que servían de pretexto para mirarse fijamente a los ojos y dejar que ellos se expresaran, y lo hicieron reflejando las pupilas de uno en el otro y hablando sin palabras.
Llegaba el tren y, de nuevo, otro abrazo sirvió para despedirse; en esta ocasión deseándose ambos la mejor de las suertes. Entró en su vagón y ella le siguió con la mirada comprobando que no volvía la cabeza; el convoy partió y un par de minutos más tarde llegó el suyo; entró y durante todo el trayecto permaneció reviviendo aquella ilusión que, pasados los años, había dejado una secuela indeleble de cariño que ni el tiempo ni las circunstancias habían logrado empañar.
Mª Soledad Martín Turiño
![[Img #104332]](https://eldiadezamora.es/upload/images/12_2025/2200_sole-1.jpg) El intercambiador bullía de gente; personas que iban y venían, viajeros de todas las edades que tomaban su tren, metro o autobús para enlazar con otro medio de transporte, o para conducirles directamente a otros lugares. Unos iban a trabajar, otros a hacer turismo, muchos se acercaban al centro desde la periferia para tramitar gestiones, acudir a una universidad o, simplemente, para gozar de un espacio diferente al de su residencia habitual.
El intercambiador bullía de gente; personas que iban y venían, viajeros de todas las edades que tomaban su tren, metro o autobús para enlazar con otro medio de transporte, o para conducirles directamente a otros lugares. Unos iban a trabajar, otros a hacer turismo, muchos se acercaban al centro desde la periferia para tramitar gestiones, acudir a una universidad o, simplemente, para gozar de un espacio diferente al de su residencia habitual.
Aquella mañana ella era una de esas personas sin prisa que viajaba para ir de compras con sus amigas, desayunar y luego comer en un buen restaurante, hacer una larga sobremesa para ponerse al día y tomar una copa antes de regresar a casa. Formaba parte de una rutina mensual a la que se habían habituado desde que cesaron su actividad laboral, ya que las cuatro amigas se conocían desde hacía muchos años.
Ella solía llegar la primera, le gustaba ir andando desde su casa hasta la estación, le despejaba la mente el frio de principios de otoño y detestaba las prisas. Una vez en el andén, alguien voceó su nombre. Se volvió y el corazón le dio un vuelco; allí estaba la persona que tanto la había ayudado cuando su vida personal se desmoronaba por días; él le devolvió la ilusión, las ganas de luchar y, pese a que al final todo acabó en un doloroso divorcio, aquellos meses previos fueron una auténtica tortura física y mental que sobrellevó gracias a su apoyo. Se sentía atraído por ella y, aunque ella entonces lo último que estaba era receptiva debido a su difícil situación conyugal, sería fácil que, en otras circunstancias, hubiera sentido lo mismo por él, ya que era un hombre atractivo, alto, atlético, simpático, inteligente, resuelto y con mucho carisma.
Al verse, y sin mediar palabra, se fundieron en un estrecho abrazo; ambos sentían palpitar el corazón del otro y ninguno cedía al impulso de separarse. Cuando lo hicieron, se observaron desde muy cerca, y se hicieron los comentarios propios de quien no se ha visto en mucho tiempo: ¿cómo estás?, ¡qué casualidad coincidir aquí!, ¡qué alegría verte!... pero aquellas eran solo frases manidas, palabras corteses que servían de pretexto para mirarse fijamente a los ojos y dejar que ellos se expresaran, y lo hicieron reflejando las pupilas de uno en el otro y hablando sin palabras.
Llegaba el tren y, de nuevo, otro abrazo sirvió para despedirse; en esta ocasión deseándose ambos la mejor de las suertes. Entró en su vagón y ella le siguió con la mirada comprobando que no volvía la cabeza; el convoy partió y un par de minutos más tarde llegó el suyo; entró y durante todo el trayecto permaneció reviviendo aquella ilusión que, pasados los años, había dejado una secuela indeleble de cariño que ni el tiempo ni las circunstancias habían logrado empañar.
Mª Soledad Martín Turiño





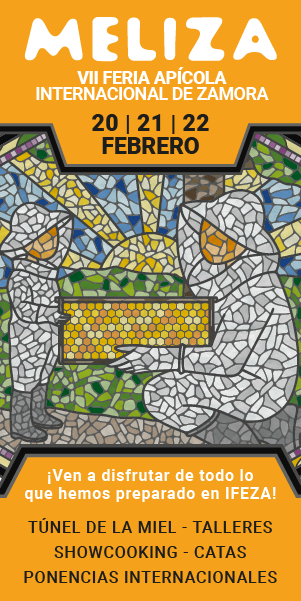














Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.99